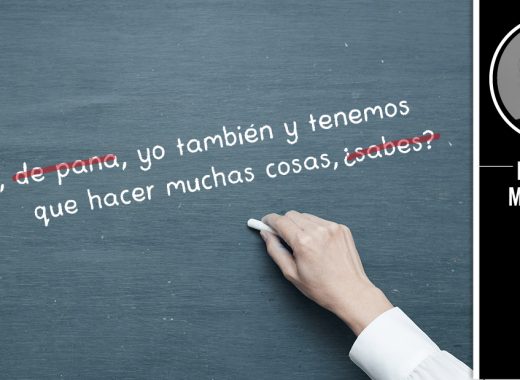Estaba en el cafetín de mi facultad cuando llegó una amiga con cara de querer matarnos a todos. Pensé que alguien le había spoileado alguna serie o se le había ido la luz y el agua mientras intentaba lavar ropa. Se acercó, y yo inmediatamente hice el gesto establecido social y culturalmente para mostrarle confusión a alguien: subí los hombros, alcé las cejas y torcí ligeramente los labios para que me contara qué le había sucedido.
– Chama, ¿puedes creer que un pobre pajúo me acaba de decir que perdí todo el encanto por grosera? O sea, solo porque dije que había gente muy hija de puta, ¿o me vas a decir que no hay gente hija de puta?
– Mucha.
– Y, además me dice, “¿Y tú no eras lingüista? ¿Los lingüistas no dizque hablan bien?”. Chama, le quería coser la boca con el hilo ese que se usa para las hallacas.
– A la puta, ¿pabilo?
– Sí, pabilo. Verga, y le dije que él también decía groserías y adivina qué me dijo -no me dejó responder, pero yo me sabía la respuesta sin hacer mucho esfuerzo- ¡que como él es hombre, eso no se le ve mal! Marico, eres más feo que el hambre, todo se te ve mal.
¿Cuántas veces han escuchado frases como estas: “Ni las mujeres ni los niños deben decir groserías” (¿Por qué? ¿Es el precio que tenemos que pagar por darnos prioridad cuando se hundía el Titanic? ¡Envidiosos!); “Las damas no dicen malas palabras” (Me lo damas, entonces [risitas]); “Las groserías solo son para hombres” (¿Tiene que ver con el hecho de que muchas groserías están conformadas por la palabra güevo?); “Las mujeres que dicen malas palabras se ven mal” (Eso es miopía); “Las mujeres son más hermosas cuando no dicen malas palabras” (¿Las buenas palabras vienen con filtros de Instagram?); “Tan bonita y tan grosera” (Tin biniti y tin grisiri); “Cuando una dama dice groserías deja de respetarse a sí misma” (Ni que me estuviese insultando a mí misma frente a un espejo, señor); “Decir malas palabras demuestra un lenguaje muy pobre” (¿Ese “lenguaje” vive en Venezuela?); “Así no hablan las señoritas” (Ay, señora, si usted supiera…).
Entonces, realmente, ¿cómo funciona esto? ¿Los hombres (menos los príncipes de Gales) pueden decir groserías porque son hombres y las mujeres no porque son mujeres? ¿Si tienes más de dieciocho años puedes decir groserías (y beber legalmente aunque todos lo hagan antes)?
Ajá, pero, ¿qué son las groserías? ¿Un grupo de palabras malas que solo puede ser utilizado por un grupo de personas (malas, supongo)?
Ajá, pero, ¿quién decide cuáles palabras son malas y cuáles palabras son buenas?
Ajá, pero, ¿no habíamos quedado en que decirle “marico” a un amigo tuyo no era nada malo y, por el contrario, demostraba más confianza?
En principio, es importante saber que las palabras malas no existen. Las palabras simplemente son una convención social. Una palabra no puede ser mala, a menos de que esa palabra sea chofer de autobús y vea a otra palabra corriendo para alcanzarlo y no se detenga, o que esa palabra robe dinero y deje a un país completo sin servicio eléctrico un domingo a las nueve de la noche; pero las palabras no hacen eso, por ende, no pueden ser malas.
Teniendo en cuenta lo que indica el Diccionario de la Real Academia Española, definiremos al lenguaje soez o malsonante como un lenguaje “Bajo, grosero, indigno, vil” (aunque a mí me parece que están describiendo a Maradona).
Es notable que en el uso de groserías existe, sobre todo, una discriminación de género; sin embargo, estos últimos años, con la inquebrantable lucha por la igualdad de derechos, las mujeres buscan dejar de ser denigradas por, entre otras cosas, su forma de vestir y su forma de hablar (incluso insisten en el lenguaje inclusivo, pero ese es otro tema). Hoy, a pesar de que es común escuchar a una mujer diciendo palabrotas en espacios públicos, estas siguen siendo socialmente condenadas por eso. En este sentido, debemos entender que las comunidades lingüísticas están en constante evolución, las palabras se enfrentan a cambios culturales, sociales, políticos e históricos; y del mismo modo entender que nuestra sociedad se divide en jergas, una variedad lingüística específica usada por un grupo social que comparte ciertas características.
Por ejemplo, los médicos comparten un lenguaje privado. Quizás hacen chistes sobre riñones, vesículas y apéndices, y posiblemente un no-médico no logre entenderlos a menos de que alguien se los explique (¿entienden?).
Nosotros los lingüistas también tenemos una jerga, hablamos de cadenas lingüísticas, de signos lingüísticos, de carácter discreto, de fonemas, de morfemas. Una vez, de chancera, dije “Si tú fueras Jack y yo fuera Jill, mi reacción lingüística sustitutiva (r) sería pedirte un beso, no una manzana” y solo entendió gente que leyó a Leonard Bloomfield y el distribucionalismo lingüístico, más nadie.
Los narcotraficantes no solo tienen droga, también tienen su jerga. Los bomberos (imagino que salen más chinazos) también tienen su jerga, y mis amigos marabinos más groseros no sé si tienen una jerga o una verga porque es lo único que saben decir.
El lenguaje nos identifica como miembro de un grupo ya que la lengua y la identidad de una persona son dos caras de una misma moneda.
Las groserías, como todas las palabras, no siempre pueden ser usadas ni en todos los contextos ni con las mismas personas; y no me estoy refiriendo solo a las jergas, sino también a los dialectos. Aquí, si salen a marchar, no soplan un “silbato”, soplan un “pito”, pero decir eso en Argentina no es una buena idea. En Venezuela le quitamos la concha a las frutas y eso, en otro país, podría significar algo bastante vulgar. Una amiga vive en Barcelona-España y un día le dijo a sus amigos que iba a arreglarse la “pollina” (flequilllo), pero en España “pollina” está relacionado a otra cosa completamente distinta, aunque igual vale la pena cualquiera de esos arreglos.
Las malas palabras parecen ser un universal lingüístico: en todas las lenguas hay “palabras prohibidas”. Muchas se relacionan con animales (sapo, becerro, perro, cabrón, rata); no obstante, si observamos bien, la mayoría de las malas palabras se corresponde con las partes del cuerpo humano, secreciones y conductas que generan apetito sexual. En público lo sexual está desacreditado, suele ser obsceno y ofensivo debido a nuestro ámbito religioso occidental de la cultura cristiana en la que existe un tabú impuesto. De esta manera, son malas palabras “hijo de puta” (definiendo puta como la mujer que tiene relaciones sexuales con muchas personas), “la concha de tu hermana” (definiendo concha como el aparato reproductor femenino) y “mámate un güevo” (definiendo güevo como el órgano eréctil del macho de los vertebrados).
A pesar de lo anterior, no hay que confundirse. Decir groserías no es sinónimo de insultar, podemos insultar sin emitir una sola mala palabra y podemos decir malas palabras con bastante cariño. ¿Cómo no recordar cuando le dijeron “tobogán de piojos”, “cabeza de desodorante a bolilla” y “frente infinita” a Sampaoli para llamarlo calvo y “terrorista de choripanes” a Higuaín para llamarlo gordo?
También recuerdo esa vez que le dijeron al comediante venezolano Led Varela que ojalá le amputasen las piernas y tuviese que vender sus zapatos para poder comer, un deseo-insulto bastante bajo y cruel (y gracioso) que, si bien no está conformado por ninguna grosería, por la definición antes dada, se trata de un lenguaje grosero e indigno. Si es así, ¿qué es lo malo? ¿Las palabras, los enunciados o los contextos?
Cuando hablamos usamos un registro lingüístico que estará condicionado por la formalidad o informalidad de la situación comunicativa. Es decir, a veces utilizamos un lenguaje coloquial, familiar e informal, lleno de espontaneidad, menos elaborado; y otras veces somos más formales, prudentes y cuidadosos. Si es así, no son las palabras las que hay que cuidar, sino los contextos. Por eso les decimos “marico” a nuestros panas, pero no al señor que nos atiende en el banco y “caligüeviao” a un amigo perezoso y no al cajero de un supermercado.
No todas las malas palabras son insultos, ustedes pueden decir “este artículo quedó arrecho” (gracias, gracias) y no me puedo molestar.
Existen muchas formas de decir las cosas y todo dependerá del acto comunicativo. Las malas palabras forman parte de nuestro lexicón. Las groserías de hoy no eran las mismas de hace cincuenta años, pero siempre habrá palabras tildadas de inapropiadas por la sociedad.
Las groserías terminan siendo unidades fijas que se alejan de su significado literal; es por ello que, actualmente, las mujeres también dicen que tienen el güevo flaco y el güevo azul, incluso se llaman “marica” y “mamagüeva” sin necesidad de insultarse (envidia freudiana, le dicen). Las malas palabras se empiezan a usar en tantas ocasiones que pierden su fuerza ilocutoria, llegando a convertirse en un marcador discursivo como “Epa, marico, ¿hiciste el ensayo?” o en un sustantivo “Este hijueputa sí es pana”.
Ya sabemos que las malas palabras son creadas por la sociedad, para insultar y drenar; así, ¿las mujeres pueden decir groserías? ¡Por supuesto! Las necesidades comunicativas de 2019 no son las mismas necesidades comunicativas de 1990, aunque a veces les cueste creerlo. Las malas palabras tienen una carga más agresiva, funcionan como un desahogo verbal en una situación dada. Además, un “cónchale” no cura un morado, lo cura un “el coñísimo e’ su madre” y un “maldita mierda”, esto lo sé porque todos mis morados han desaparecido.
Ojo, no quiero decir con todo esto que debemos abusar de este tipo de palabras porque, si fuese así, dejarían de cumplir su función, pero yo sé que están de acuerdo con que jamás será lo mismo decirle a su ex “tontito”, en lugar de “relambegüevo”.