Caracas Weimar: esas noches de tusi
Hastiados del conflicto político y de preocupaciones por la crisis, cierta fauna caraqueña se entrega al no me importa nada del tusi, la extravagancia y la electrónica
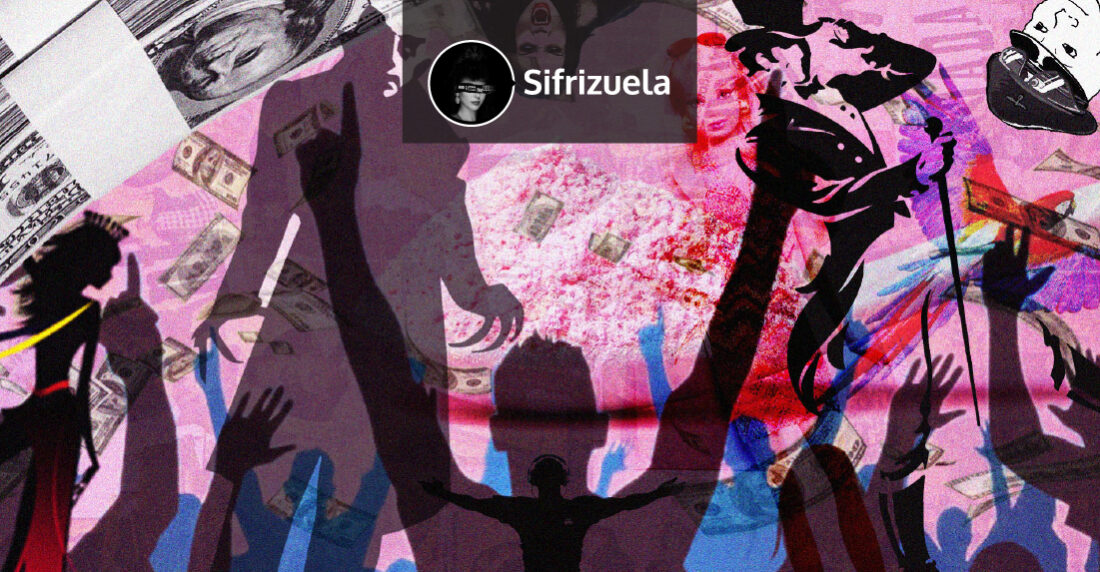
Hastiados del conflicto político y de preocupaciones por la crisis, cierta fauna caraqueña se entrega al no me importa nada del tusi, la extravagancia y la electrónica
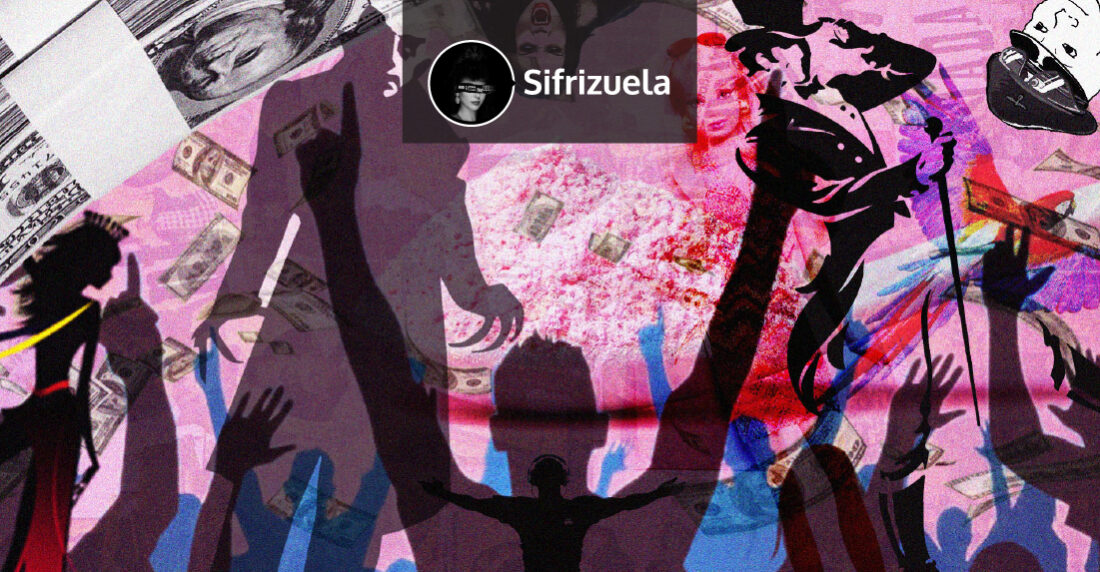
Cuando Erick llegó a casa y se quitó los zapatos de goma blancos, notó un polvo de color rosa neón pegado por toda la suela. No le sorprendió. Había pasado la noche disfrazado de vampiro, entre multitudes zombificadas al ritmo de música electrónica. Ante las luces y los dj’s visitantes en Caracas, Erick vio a más de un espectro de la vida nocturna aspirar tusi y popper. Y fue testigo de tantas cosas… Una mujer que se puso en cuatro mientras le tomaban fotos. Un hombre con la cara pintada de blanco que le preguntó picaronamente: “¿Y ese vampiro tiene mucho tiempo sin comerse un ajo?”. Al entrar al baño, encontró a cuatro hombres metidos en una cabina de discapacitados: no era una orgía, era una ronda de tusi.
Se encontró a todas las especies de la Caracas bodegónica en aquel agujero negro de personas: sifrinos cuarentones con colmillos, animadores de Televen con capas rojas, prepagos (¡tusis!) con sangre artificial en sus labios inyectados, hijos toyobobos de jerarcas chavistas con muros hechos de escoltas, modelos-prostitutos, peluqueros-proxenetas, cirujanos plásticos, sifrinoides y aves de la clase media con deseos de librarse de cualquier mandamiento social por una noche, reinas de belleza y lumpen-influencers que rifan Nutella o terminan en escándalos por amarres o bodegones de lavado de dinero.
La noche de la Caracas de hoy es como una versión tercermundista de una publicidad de Benetton: es un todos contra todos; un verdadero carnaval de amigos y rivales; una orgía social en la que han caído muros y barreras imaginarios. De la misma barra piden ángeles y demonios. En una mesa, sifrinas catiras que consideran a María Corina Machado un orgullo Merici. En otra, un empresario de dudosa procedencia – rodeado de tres prepagos con vestiditos neón– que hizo su fortuna por medio de un instrumento burocrático creado meramente para captar divisas de alguna empresa pública quebrada. En el medio, un grupo de asalariados de un gigante nuevo del tech. Atrás, una suerte de góticos-Y2K–aesthetic que quisieran estar escuchando a Arca. Todos en la misma pista, a medida que avanza la noche, con sonrisas y con males de ojo. Están los buenos, los malos, los dulces y los picantes – y los picados, ¿Por qué no? Ella, misionaria del Regnum Christi. Él, posible narcotraficante.
Estamos en tiempos de arroz con mango; de jóvenes del Opus Dei con primas que hacen OnlyFans. La ciudad es un festival constante de raves; de puntos de encuentro de todos los colores del compás moral. Hasta Grand M, un enano de Mali que se ha convertido en una sensación en redes sociales, ha hecho su aparición: como invitado especial, digno de un freak show victoriano, en una exhibición de tractores para rednecks venecos en Carabobo.
Nuestra Casablanca es inclusiva. Cada fin de semana parece aterrizar un dj nuevo: proveniente de alguna nación del sur de Europa o hasta de Sudáfrica, como demostró el estrambótico festival de Carbon Black recientemente celebrado en el Tamanaco, un blast musical tan descomunal, en pleno domingo, que hace pensar que los alcaldes están adentro discutiendo sobre cuál pobre árbol cortar o qué escultura horrorosa poner en alguna plaza del este de Caracas. Todo se sacude y repta en la nueva noche caraqueña: un descuido y encontrarás los colmillos de algún gobernador chavista empalados en tu cuello.
En la fiesta de Erick –uno de los tantos raves de la nueva Caracas– los invitados patalean sobre bolsitas de tusi o están movidos por la euforia del popper o el whisky (si eres de los pocos pacatos que prefería pedir en la barra algo que no fuese agua), como en aquella Berlín de entreguerras donde el Berlin Luft –el aire tipo acetaminofén– sacudía a una ciudad excéntrica que vivía entre la hiperinflación y 900 bares donde el género se deshacía, mil categorías de prostitutas y prostitutos estaban a disposición y la cocaína peruana era un producto casi exclusivo de consumo alemán.
La Alemania de Weimar, como se conoce este período democráticamente caótico entre la caída del Kaiser y el auge del nazismo, fue un período de liberación social –de derrumbar tabúes y normas aristocráticas, católicas o biempensantes– ante el golpazo existencial que había sido la derrota en la Primera Guerra Mundial: generando una sociedad sumida en la más severa pobreza, con soldados minusválidos y madres forzadas a la prostitución para poder alimentarse, donde la sociedad berlinesa –humillada por el Tratado de Versalles, decepcionada y frustrada por el desplome del poderío alemán, venido a menos, con sus plumas arrancadas– se entregó a los cabarets de jazz, al opio y a la cocaína.
La Caracas Weimar –con sus noches de tusi y fauna de prepagos- también es el resultado estrambótico de una hecatombe nacional. Tras ocho años de la mayor contracción económica de la historia fuera de una guerra –incluso mayor a la que vivió Alemania– parte de la juventud sifrina y de las élites emergentes simplemente parecen haber dado la espalda a los ritmos fiesteros y viva-la-pepa del reguetón para abrazar los sonidos más estáticos, industriales, y trancados de la música electrónica. Nihilistas, limitados por salarios exiguos que trituran el sueño cuartorrepublicano de un cargo alto y una casa en las colinas del sudeste, decepcionados de un cambio que nunca llegó y descreídos de algún futuro, un segmento importante de la generación de la crisis quemó sus ropas patriotas –sus pancartas del 2014 y del 2017– para entregarse al placer. ¿Qué más queda?
Decía el escritor austriaco Stefan Zweig, siempre desilusionado del futuro al que Europa se dirigía tras el colapso del Imperio Austrohúngaro, que la Berlín de la Alemania de Weimar se “había transformado a sí misma en la Babel del mundo. Los alemanes trajeron a la perversión toda su vehemencia y su amor al sistema (…) Entre el colapso general de los valores, un tipo de locura se apoderó de precisamente esos círculos de clase media que anteriormente habían sido inquebrantables en su orden. Las señoritas jóvenes orgullosamente presumían que eran pervertidas”.
Decepcionado y en un giro irónico, Zweig y su esposa se suicidarían años después con sobredosis de barbitúricos.
La noche previa al rumbón que presenció Erick estuve en una fiesta de Halloween cuya temática –en teoría– sería una suerte de baile de los Rothschild. Por supuesto, en esta ciudad donde everything goes y la gente se entrega a los caudales de la marea, los invitados e invitadas –en su vasta mayoría sifrinos nacidos a finales de los noventa y principios de los dos mil– decidieron limitarse a usar tirantes sobre camisas blancas o a ponerse escarcha en torno a los ojos.
Allí, el mar humano se partió en dos por aquel Moisés que es la música electrónica: por un lado, el core de ravers que disfrutaron los trancazos y los sonidos de maquinaria infernal berlinesa. Por el otro, un crowd de sifrinos que –siempre con la esperanza de revivir Le Club, el paraíso perdido– esperaron un reguetón que, además de ofrecer una selección mediocre de canciones, fue escaso.
No importa lo que desea la mayoría de esta población –llámesele el adulto joven sifrino, el estrato AB o la demografía Pawer–, los ravers se han impuesto como amos de la noche: de ellos, excitados por las barreras sociales que ahora se desploman, es el monopolio del dj, hasta más allá del mediodía siguiente.
En esta fiesta, quizás por el pudor impuesto por la educación católica de gran parte de la clase sifrina o aquella población que tan solo esperaba escuchar a Bad Bunny y Lasso, los excesos del tusi y otras sustancias no hicieron su aparición públicamente. Eso no quiere decir que no estuviesen: ¡estamos en la Caracas Weimar!
Decían los escritores Ernst Engelbrecht y Leo Heller en su obra Berliner Razzien (1924), que el usuario de opio “es inmerso en sueños maravillosos; se siente a sí mismo liberado de todos los asuntos terrenales y se permite ser bañado por completo con placer erótico”.
“¿Qué más queda?”, pensará el joven nihilista, entregado al placer, de la Caracas Weimar: “Si los sueños de cambio están rotos, si nos hundimos en un país sin rumbo, mejor hagámoslo en sueños maravillosos y en placer erótico”.
La droga insigne de la Caracas Weimar es el tusi. La mal llamada “cocaína rosa”, el 2-CB (tusi por 2-C en inglés), se empezó a producir en el mundo occidental como un afrodisíaco –y potenciador sexual– en los ochenta y setenta, muchas veces vendido en tiendas de revistas y películas pornográficas, discotecas y bares. Su forma actual se popularizó en Colombia, de donde brincó hacia Venezuela y ganó fama de ser la droga -basta con ver su origen venusiano- de las prepagos o bendecidas-y-afortunadas de la boliburguesía: al punto de que en 2019, gracias a la cuenta de comedia en redes sociales Tusi Tan Rosa, la jerga popular empezaría a llamarlas “tusis”.
Pero el tusi, por medio de la orgía social y el trickle-down-enchufe que es la Caracas Weimar, ha arrasado cual maremoto rosa en la movida nocturna de la ciudad: desde fiestas hasta mesas de bebedores alegres en restaurantes lujosos de Chacao que deciden darse un “jalón” rosa en el baño. El tusi además, ideal para un período de decadencia, es una droga de resistencia: requiere dosis más altas para obtener el efecto deseado. Crea dependientes. Pero, por lograr costos de producción cada vez más bajos, generalmente no es en verdad 2C: lo que se consigue ahora –y desde hace ya unos cuantos años- es una mezcla con ketamina, acetaminofén y hasta puede tener leche en polvo.
“No hay muchos cuentos de la fiesta”, dice Erick, “Lo mismo de siempre: prepagos, drogas y full calor”. ¡Y es que aquello se ha vuelto lo mismo de siempre!
En la Caracas Weimar, más por los relojes de diamantes multicolores y los yates en Saint Barths que ofrece la boligarquía emergente que por la miseria gris de la Alemania posguerra, la prostitución –a su manera, con apartamentos en Campo Alegre y 4Runners neón reemplazando una transacción formal– se ha convertido en una industria por sí sola: mujeres de vestiditos pegados grabándose a sí mismas con copas de champaña en MoDo, esperando que algún calvo-en-vías-de-desarrollo con Ferrari le ponga el ojo, o con vallas pululando por toda la autopista donde se ofrecen bluejeans que “resaltan tu estilo” (culos sintéticos, propios de un planeta de Kardashians). Así, a diferencia de la Alemania Weimar que experimentaba con pinturas monstruosamente hermosas del expresionismo y películas extrañas que desafiaban el uso del espacio, en Caracas estamos viviendo el esplendor de la tusicultura.
Cuando Erick –que no es un sifrino, sino una suerte de young urban creative de una ciudad dormitorio que ha transitado por la movida gótica de los 2000, el evangelismo, el hipsterismo y ahora es parte de la gente que trabaja en Socado– transitaba entre las luces multicolores, se encontró con un vampiro en compañía de dos mujeres extrañas: incluso tomando en cuenta sus disfraces. El hombre moreno se había maquillado de blanco, pintando sus labios de negro, y cargaba una chaqueta peluda y un rosario. Tomadas de sus brazos, dos mujeres: una con lentes de sol caídos y lentes de contacto rojo, vistiendo tan solo una malla de lentejuelas sobre su ropa interior negra. Otra, pelirroja, también llevaba un rosario y la cara pintada de blanco.
El hombre, que regalaba grandes propinas en euros, empezó a relatar sobre su fascinación por coleccionar animales exóticos: serpientes y cocodrilos de los trópicos del mundo. Una excéntrica manía nueva, pero todavía discreta, de la aristocracia emergente dispuesta a llenar sus fincas –quizás previamente expropiadas– con pavorreales albinos, loros africanos y cebras.
Porque precisamente, la Caracas de Weimar se basa en la normalización de una clase política –pero también social y económica– que hasta hace poco era rechazada por la “Venezuela decente”; una normalización que hace coito con el propio auto-desenmascaramiento de los socialistas criollos: que han dejado el “ser rico es malo” para asumir, sin pudor ni vergüenza, una vida de mesas en discotecas, parques de deportes extremos y camionetas sin placa fuera del anillo de nuevos restaurantes en el eje Chacao-Las Mercedes.
Gran parte de los niños bien –y de la clase media también– parecen haber olvidado las barreras azules-rojas para mezclarse con toda fauna nueva que apenas unos años antes escrachaban o veían como las aristas más estrambóticas de una revolución que parecía empeñada en acabar con el este de Caracas. Por supuesto, a sus espaldas –aunque se junten en la misma barra– siguen las risas y las burlas a sus chemise Pyscho Bunny, sus cadenas de oro, sus pantaloncitos apretados y sus novias de plástico que parecen condenar al planeta a cinco siglos más de contaminación no biodegradable.
Nos hemos convertido en una sociedad anestesiada, dopada por la droga de un oasis de lujos que esconde los horrores en los que se fundamenta el sistema: mientras TikTokers y reguetoneros exponían sus pintas horrorosas en los Premios Pepsi Music, descafeinados y desprovistos de crítica alguna, Naciones Unidas presentaba un informe acusando a las autoridades de crímenes de lesa humanidad.
Algo muy Weimar también, cabe acotar. Por un período corto, la movida nocturna de Berlín se enamoró de los nazis emergentes. Moka Efti, uno de los íconos de la movida nocturna de la Alemania de Weimar, organizó una fiesta especial para celebrar el primer aniversario de la llegada de los nazis al poder. El evento terminó con Efti brindando tres veces por Hitler y su régimen. Por supuesto, el nazismo terminaría arrasando con la vida alegre de la Berlín entreguerras. Eldorado, uno de los principales locales de gays y lesbianas en Berlín, terminó convirtiéndose en la sede de la milicia nazi Sturmabteilung (las SA).
En un contexto de democracia liberal emergente, la discusión política, la intensidad intelectual y un abanico de ideas y vaivenes ideológicos y filosóficos dominaron aquel período de entreguerras. Pero, por lo menos según la visión de Theodor Adorno, cuya Escuela de Frankfurt es uno de los monolitos de pensamiento surgidos en el período, la Alemania de Weimar no distaba mucho de nuestra despolitización por vía del cansancio y el autoritarismo. En su obra Minima Moralia (1951), Adorno decía que la idea de Hitler destruyendo la cultura alemana era un invento publicitario de las élites de posguerra: que la destrucción le predecía el establecimiento de la Alemania de Weimar y se había “estabilizado” por adormecedoras revistas ilustradas y películas musicales.
La Caracas Weimar vive contextos similares en ritmos diferentes: nuestra guerra fue una crisis multidimensional y aunque ambos períodos de exceso siguen a otros de hiperinflación, la polarización ideológica y el colapso democrático acompañaron a la Alemania de Weimar mientras que en nuestro caso precedieron, y dieron paso, a la despolitizada Caracas Weimar. La similitud más importante: un régimen militar y autoritario cerró el período Weimar. El nuestro es su artífice.
Por ello, más allá de fantasías neoliberales con María Corina Machado, no vale la pena preguntarse cuál será el fascismo que cerrará la Caracas Weimar: fascistoide en su espíritu, como diría Adorno de la misma Berlín entreguerras, y dominada por modelos hedonistas con mechas rubias que llaman “hermano querido” a cualquier desconocido. Y también a Erick, quien prefirió no ir al afterparty –que duraría desde el amanecer hasta las seis de la tarde– y que al ver el sol iluminando a los vampiros solo pensó que de haber vendido todo el tusi que le ofrecieron ya hubiese pagado sus deudas.