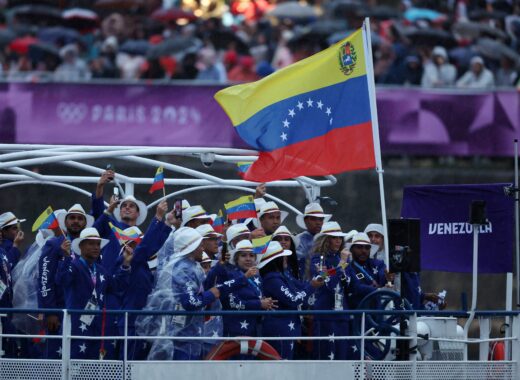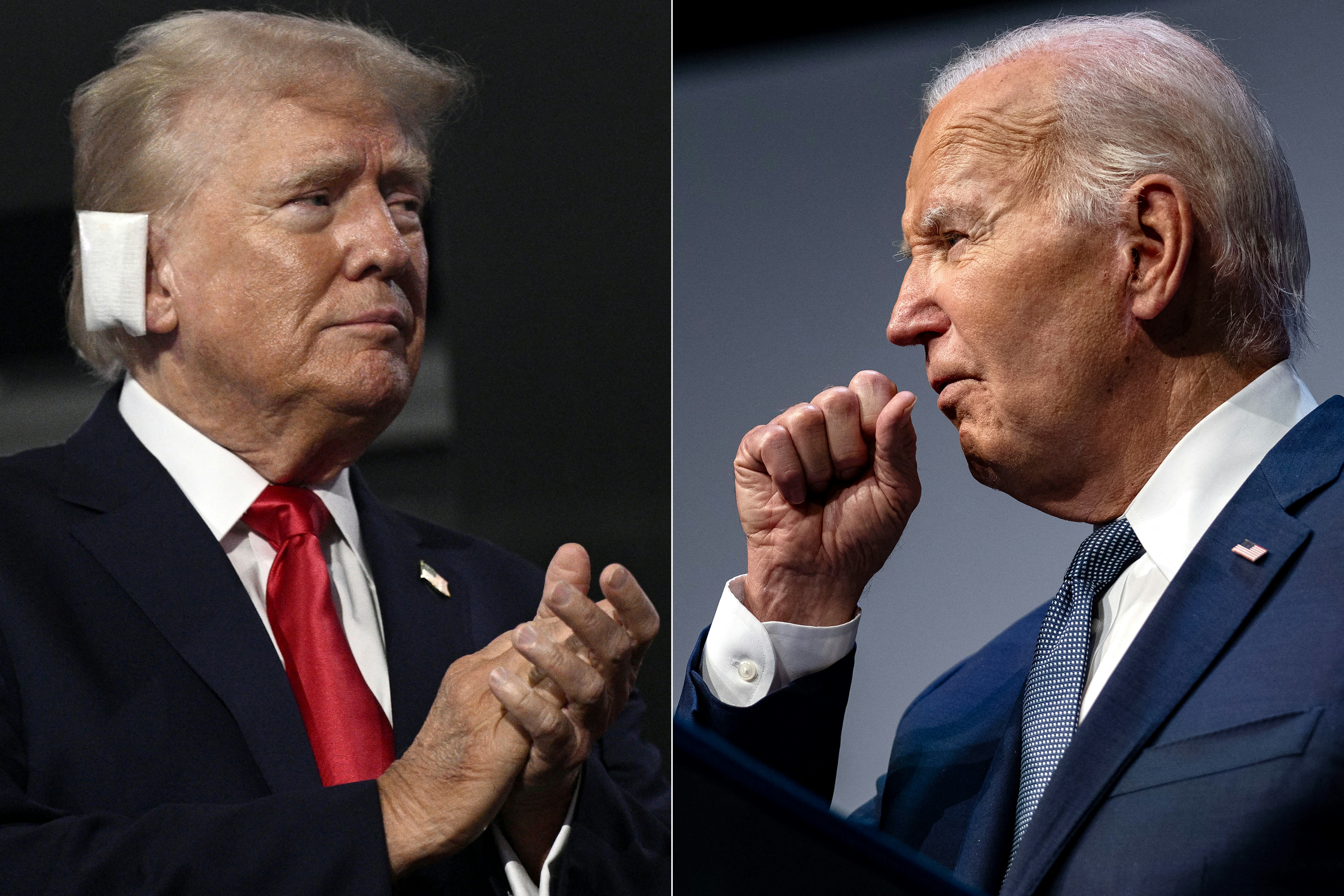Lo anterior encierra una tragedia mayor: la muerte del asombro. El desenlace necesario de la monotonía, pasividad y automatismo; hábitos incubados, nutridos y defendidos en la escuela y el hogar. Dos lugares enmudecidos por el conformismo y la indiferencia. Dos antiguos manantiales del conocimiento y las virtudes del buen vivir. Dos galaxias sociales donde sucedía el asombro propio de ser persona y de convivir; donde ahora gobiernan los dictados de la indiferencia, la queja y la renuncia. Y ya sabemos que éstos son los atributos del narcisismo social. Dos casas donde se privilegia lo banal y bajo; donde lo importante no entra en las conversaciones: el poder, disfrazado de autoridad, lo ejercen el dictado y la resignación.
De aquella muerte se sigue la muerte de la convivencia y la desaparición del diálogo. Es decir, la desaparición de la alta cultura social y el retorno de la cultura de la cueva: el imperio del primitivismo. He aquí la urgente función de esos dos irrenunciables respiradores de civilización: impedir el regreso del primitivismo; obstaculizar la desaparición de lo que nos hizo seres bondadosamente sociales: el asombro.
Si hay asombro, ocurre el diálogo. Si éste ocurre, aquél se multiplica. Una escuela colabora con la educación de la persona cuando lo que enseña circula en el diálogo; no en el dictado, esa aberración pedagógica. Un hogar educa cuando cada uno de sus espacios e instantes es habitado por la voluntad amorosa de conversar o dialogar. Son el diálogo y el asombro los antídotos contra nuestra enfermiza pasión por la normalidad sin cambios, giros, perturbaciones o vuelos verticales. Nuestra pobreza es la conclusión de una cultura alimentada por la agonía del asombro. Nos toca construir su alegre estancia entre nosotros, sin agonías.