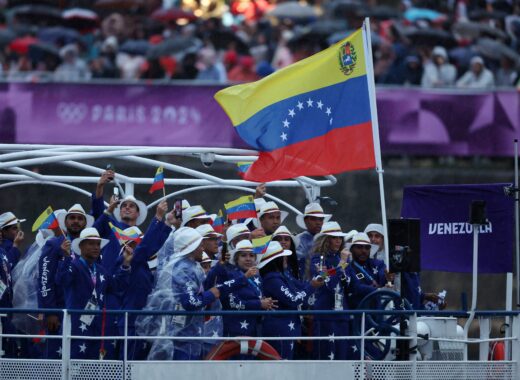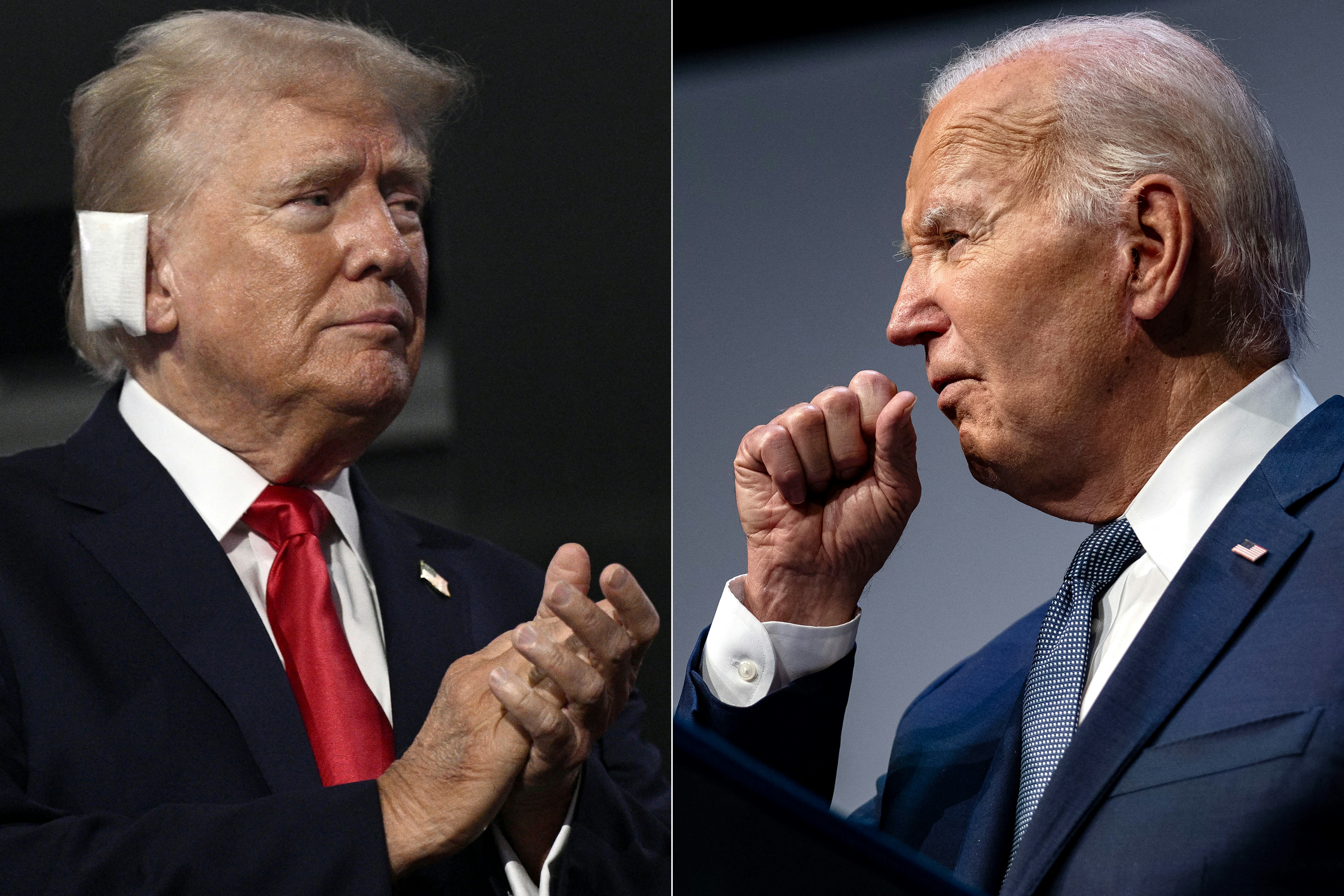El día que Pablo me invitó a mi primera jornada de ayuda en la calle, acepté sin pensarlo mucho. Había visto fotos y videos de «Regala una Sonrisa», y desde antes de sospechar que me uniría como voluntaria, ya admiraba su labor. Era martes 13, pero, contrario a la creencia popular, nunca tuve mayor suerte. Después del ‘sí’, sólo dos días me separaban de la experiencia más cruda y gratificante que he vivido.
Salí de casa al final de la tarde, con un morral de cargamento inusual: un suéter, un sleeping y un termo. Sin libretas, para olvidar mi inquietud periodística de escribir todo lo que veo y escucho; y sin mi medalla de la Virgen, para que mi religión no fuese un obstáculo ante aquellos no creyentes.
Me fui cargada de expectativas y tristeza adelantada, por lo que imaginaba vería en la noche. Ese jueves me dejó tres aprendizajes claros. Uno: hay nombres e historias que se graban en tu memoria, sin necesidad de anotarlos en tu agenda; dos: no importa cuántos videos y fotos veas en las redes sociales, nunca estás preparado para lo que verás y escucharás en la calle; y tres: es verdad, el amor es un lenguaje universal.
Primera parada: La Jungla
Antes del jueves 15, Las Mercedes tenía dos significados en mi vida: fútbol menor y discotecas, siendo mi favorito el primero, pues no soy fanática de las multitudes y el sudor ajeno, pero sí de las sonrisas sinceras y el desarrollo social que brinda el deporte.
Esa noche abrió ante mis ojos el portal a un mundo que sabía que existía, pero al que jamás había entrado. Uno paralelo, con habitantes regularmente invisibles, y donde parece que la vida depositara toda la tristeza del mundo; incluso nuestras cuotas de miseria deben yacer en ese sitio.

Sólo un puente separa la salud de la enfermedad, y el derroche de la austeridad. También separa la frivolidad de la fraternidad sincera.
Eran alrededor de las 9:30 pm cuando bajamos por primera vez del autobús.
La Jungla, como es conocida por sus habitantes, es una comunidad de unas 20 personas, paralela al río Guaire, justo al lado del puente de Las Mercedes.
Grandes bolsas rellenas de monte, colchones viejos y mucho papel nos reciben. También sus dueños: mujeres, hombres y niños; todos expectantes. Sabían que vendríamos.
La Organización No Gubernamental Regala una Sonrisa, que nació en enero de este año, recorre de noche las calles caraqueñas, repartiendo comida, ropa y alegría a los indigentes que encuentra en las rutas planteadas durante cada recorrido. Sin embargo, esta jornada es diferente. Es diciembre y, tras una visita vespertina, la ONG seleccionó tres grupos que recibirán una cena navideña.
Una mesa improvisada los reúne ante la luz de los faros. El olor de las hallacas los invita a sentarse a comer y conversar. La esperanza les ilumina el rostro. Las historias comienzan a ser contadas.
Pedro habla con varios voluntarios a la vez. Su historia comienza en una ciudad periférica, donde aún habitan su esposa y sus dos hijos, de 2 y 4 años. Donde vivía, su hermano fue baleado; se vengó y desde entonces no duerme en su casa. Han pasado más de seis meses desde que La Jungla se convirtió en su hogar.

“Mi esposa y mis hijos vivieron conmigo aquí, pero estas condiciones no eran adecuadas para ellos, y los mandé de nuevo para la casa. Ella los llevó y se regresó; entonces, tuve que llamar a su mamá y pedirle que se la llevara”, relata. A su lado, le esperan una cama de cartón con una bolsa como techo.
“Tuve que venirme porque a mi hermano (de 17 años) le sacaron sangre, y tuve que hacerle lo mismo al que le disparó. No puedo aparecerme por allá, o le harán daño a mi familia. Allá también vive mi mamá”.
Tiene 22 años de vida, pero el doble en experiencias, que él mismo asegura no son negativas. “Yo no me quejo de lo que estoy viviendo, porque todo es aprendizaje. Si estoy aquí es porque Dios quiere que aprenda algo”.
Su vida no se detiene bajo el puente y recolecta papel para venderlo a empresas de reciclaje. Sólo le compran a partir de una tonelada, que tarda al menos una semana en recolectar; su labor la pagan a 30 bolívares el kilo.
“La mayor parte de lo que gano es para mi esposa y mis chamos. Lo demás lo uso para comprar mis útiles personales para bañarme. Cuando estaba en mi casa me vestía bien, como un chamo normal; pero esto es lo que me tocó vivir”.
La venta de papel es el medio de sustento de los habitantes de La Jungla. Programan sus días para recogerlo por toda la zona, y sólo se detienen cuando las panaderías cercanas se deshacen de los desechos de comida, de los que se alimentan.
No tienen parentescos, pero son familia, y se comportan como tal. Recolectan juntos, comen juntos y se defienden juntos; pues no sólo deben lidiar con sus carencias, las personas malintencionadas abundan en la ciudad.

Desde un “inocente” tirón de cobija en medio de la noche, de los visitantes de las discotecas aledañas; hasta verdaderos actos de inclemencia de funcionarios policiales y de organismos del Estado, hacen de sus días y noches una pesadilla contra la que batallan con paciencia.
“Yo duermo con mis niños frente al CVA (Centro Venezolano Americano); pero no pego un ojo en toda la noche. Tengo que cuidarlos de la gente. A veces llegan y nos halan la cobija, pero uno se la acomoda de nuevo calladito; no vale la pena pelear con nadie”, cuenta “La Negra”, una de las habitantes más antiguas de la comunidad, cuyo instinto maternal la convierte en la protectora de los más jóvenes del sitio.
“Aquí debemos cuidarnos entre todos. Estos días vino Negra Hipócrita (Hipólita) y nos botó los colchones, nuestras bolsas con papel y hasta las partidas de nacimientos de varios. Karina no ha podido sacar su cédula porque no tiene documentos. Dicen que la orden es que no estemos en la calle, pero no nos ofrecen alternativas”, denuncia. “Nadie nos protege. Polibaruta también viene y golpea a los muchachos sin motivo”.
Pero el maltrato no mengua la solidaridad, y los nuevos habitantes son bien recibidos. “Yo llegué hace un mes. Me fui de mi casa porque mi padrastro me pegaba. Mi mami quiere que regrese, pero yo no volveré”, cuenta Carolina, de tan sólo 12 años. “Aquí me siento bien. La Negra me cuida; es como una mamá”.
Segunda parada: El Rancho
Pasadas las 11 de la noche, Caracas nos mostró uno de sus peores contrastes. En Chuao, bajo un puente a la sombra del lujoso hotel Eurobuilding, residen unos 15 adultos con ocho niños, en una comunidad que conocen como El Rancho.
Para entrar se necesitan linternas y compañerismo. El acceso tiene un pequeño muro y una malla que se deben cruzar para iniciar el descenso a lo desconocido; pero las ganas de ayudar borran cualquier límite para integrantes de la fundación y voluntarios, e incluso Milena toma sus muletas bajo el brazo y salta la barrera.
En segundos, el pavimento se convierte en tierra y el puente se transforma en techo. No hay luz ni agua; pero la esperanza corre a recibirnos en un pequeño cuerpo de 10 años, que abraza con fuerza las piernas de Christian Bártoli –uno de los directores de la ONG. “Yo les dije que sí venían”, dice a todos, en el tono más sincero y dulce, arriba y bajo el puente.
Se intimida un poco con la presencia de una patrulla de Polibaruta que nos espera afuera; pero se tranquiliza cuando le decimos que viene con nosotros.
La cena nos une a quienes la servimos y a quienes la disfrutan. “No pensábamos comer hallacas ni el 24”, suelta Miguel, quien bromea con el resto del grupo.
A su lado se sienta Amanda. Lleva como vestido un blusa y una toalla, y no lleva zapatos. Está acompañada por su esposo, envuelto también con un paño. Ella, su pareja, sus dos hijos, su mamá, tres hermanitos y dos primos llegaron a la calle por la misma razón. La casa donde vivían en Charallave se derrumbó hace seis meses como consecuencia de las lluvias y ningún organismo los ayudó.

“Yo nunca en mi vida imaginé pasar por esto. Vivir bajo un puente con toda mi familia, comiendo en la calle, en estas condiciones”, dice Blanca, madre de Amanda, mientras el llanto baja por su rostro. En su regazo tiene a Matías, su bebé con Síndrome de Down, de apenas dos años de edad. “Hoy, ya tengo dos meses sin darle tetero, porque no consigo leche, y la que encuentro está muy cara. Yo reuní un dinero para comprar chuchería y venderla en el Metro; pero el niño se me enfermó y tuve que comprarle un tratamiento muy costoso. Me quedé sin nada, pero quería verlo sanito”.
Matías es el más pequeño de tres hermanitos. Le siguen Andrea, de 7, y Julia, de 10.
Hablamos un rato de sus penurias y de sus ganas de superar la situación que atraviesa; también de la devoción que compartimos hacia la Virgen María. Su amor inagotable por sus hijos me recordó a mi mamá, y me quedé con ella hasta el final de la visita. Ahora tiene un espacio en mis oraciones.
Tercera parada: CCCT
Detenernos en las adyacencias del CCCT no estaba en los planes, pero alejándonos de Chuao para dirigirnos a Parque Carabobo, vimos a un grupo de niños. Eran más de las 12 am del viernes.
Retornamos, y Christian y Francisco Soares –también director de la ONG- los invitaron a acercarse. En medio de la desconfianza, pero con hambre, vinieron a nosotros. Eran seis, con edades comprendidas entre los 11 y 14 años.
No era mi primera interacción con niños. Cubrí deporte menor durante dos años, y hablé con cientos, de todas las edades; celebré con ellos sus victorias, los consolé en sus derrotas, y me reí a carcajadas con sus ocurrencias. Tampoco era la primera vez que conversaba con un niño en situación de calle. Hace muy poco me reuní con varios en un centro comercial de Caracas; ellos me mostraron el más indefenso rostro del hambre.
Pero cuando me senté junto a José, mientras devoraba la hallaca a la que le sacaba las pasas y aceitunas, supe que sus 12 añitos eran sólo físicos. Su primera frase fue tan seria como desgarradora: “Yo quiero conversar con un funcionario de la Lopnna. Ya no quiero que los Polibaruta me sigan golpeando mientras duermo”.
Sus vivencias se notan en su rostro. José no sonríe, tiene rabia, y habla de su vida sin inocencia; la calle se la ha arrebatado.

Mientras come nos cuenta su historia. Vive en Charallave, con su mamá y un hermano –que se encuentra con él en Chuao. A su padre lo asesinaron hace un mes.
“Él me compraba la ropa, pero mi mamá no puede. Entonces me vine para Caracas a trabajar. Estoy vendiendo chuchería en el Metro, mientras reúno para comprarme una franela. Cuando lo haga, regresaré a mi casa”, relata.
Cuenta también que, sin motivos, los funcionarios policiales del municipio los han golpeado con tubos a él y sus amigos, mientras duermen por las tardes. Las huellas son evidentes en las piernas de todos, que son curadas en una enfermería improvisada por el grupo.
Ante la ayuda, uno de ellos, Manuel, se acerca a mí para mostrarme un hongo que tiene en la rodilla, y se convierte en mi paciente. Con ayuda de otra voluntaria, aplico agua oxigenada en la herida, que tiene la circunferencia de una moneda.

Por primera vez veo la reacción de esta medicina sobre una herida infectada. El líquido hervía, y se convertía en una aplicación pastosa. Su risa delataba sus nervios, pero también su niñez. Al cabo de un rato, tuvo la confianza suficiente para mostrarme también una ampolla.
Él y al menos tres de sus amigos fueron sanados. Todos cenaron, y en una muestra de civismo recogieron los platos sucios y los botaron en una bolsa. También recibieron franelitas.

Ese día se acostaron con el estómago lleno y con sus denuncias escuchadas. Nosotros seguimos el camino con la satisfacción de haberlos encontrado.
Hoy, pienso en José y su falta de alegría. Luchaba contra la tristeza de haber perdido a su papá, y trabajaba por una franela, que recibió esa noche. Espero que haya sido suficiente para regresar a su casa, y que en este momento esté con su mamá, siendo un niño.
Cuarta parada: Parque Carabobo
La parroquia Candelaria nos recibió como último destino, casi a las 2 am. Una comunidad de Waraos lucha contra la invisibilidad, durmiendo a la sombra de la oficina de Freddy Bernal, jefe nacional de los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP); ubicada entre el Cicpc y Protección Civil, y frente a la Misión Vivienda.

Pero la indiferencia parece triplicar a la comunidad de más de 50 indígenas. Mujeres, niños, ancianos, hombres y perros duermen en el suelo, con frío y hambre.
Son discretos. Hablan entre ellos en su lengua, pero no se comunican con nosotros. La comida sólo alcanza para las mujeres, sus hijos, y algunos muchachos; ocasionando la molestia de los abuelos de la tribu, que se levantan únicamente a recibir la ropa que les obsequian.

Su situación es más complicada de lo que parece. “Ellos tienen aproximadamente cuatro años ahí. Han venido circulando en grupos por mucho tiempo, y se han realizado jornadas para ayudarlos, pero ninguna ha sido efectiva”, relata Francisco Soares, director de «Regala una Sonrisa», quien explica los motivos de su estadía en Caracas.
“Después que un warao abandona su tribu, la norma establece que no puede regresar. El cacique de la etnia no lo deja volver”, señala. “La Guardia Nacional, el Ministerio de Pueblos Indígenas, Negra Hipólita y otros organismos, lo que han hecho es montarlos en un autobús y devolverlos a sus tierras; pero cuando llegan, como no pueden reinsertarse, se devuelven”, afirma Soares.
“Como resultado tenemos un círculo vicioso, donde la policía los lleva y ellos se regresan; pero en el proceso, las niñas y jóvenes son prostituidas, los niños son abusados y las mujeres explotadas”.
Ante esta situación, Francisco propone la creación de un refugio. “Ellos no pueden regresar a sus tierras, a su lugar de origen. Debemos apoyarlos y darles cobijo en un hogar de paso. Su problema debe ser atendido de forma directa”.
Quinta y última parada: La ONG
Conocí a los integrantes de «Regala una Sonrisa» una hora antes de la actividad. Pautamos encontrarnos en el Farmatodo de Las Mercedes, donde compraban medicinas para un niño con una enfermedad dermatológica.
No son muchos, pero trabajan como un batallón. Cuando subimos al autobús naranja, donde recorrimos la ciudad, ya tenían organizadas las cavas con comida, y decenas de bolsas con vestimenta para repartir, provenientes de su iniciativa Banco de Ropa.

En la calle, son superhéroes que llevan alegría a lugares ocultos para quienes no ven con el corazón; y al subir al autobús se convierten de nuevo en seres humanos, que conversan con preocupación sobre las historias que oyeron.
Sin embargo, las risas son ley durante la jornada. Canciones, chistes y bromas mantienen la alegría dentro del medio de transporte. No les pregunté cómo lograban sonreír después de palpar la miseria, pero se los agradezco en el alma, porque fueron mi bastón para sostenerme toda la noche.
Ayudar es gratificante y te infla el corazón de amor dado y recibido; pero también quiebra tu lado más vulnerable. Fue gracias al grupo que no lloré tras cada parada. Su fuerza contagia, y revela ante ti una persona que no conocías: una que es capaz de reír en medio de la adversidad, y que tiene la capacidad de hacer sonreír a otros, aunque conversen sin luz bajo un puente.
Al llegar al apartamento que funge como sede de la ONG en San Martín, Christian –a quien todos conocen como Tipo Serio- me preguntó: “¿Cómo te sientes?”, como si hubiese escuchado a mi corazón latir triste. “Feliz por lo que hicimos esta noche, y muy afortunada de la vida que llevo”, respondí. Me sonrió.
Adentro, organizamos colchones para dormir, nos lavamos el rostro, nos tomamos fotos y conversamos hasta que el sueño nos venció.
A las 7 am todos nos despertábamos para continuar nuestras vidas, con el alma satisfecha y el corazón más grande.
Desde que conversé con Blanca, en la segunda parada, supe que escribiría esta crónica. Pero fueron la cordialidad de Christian y un reconfortante abrazo de Francisco –la mañana del viernes- los que me inspiraron a redactar este último intertítulo, porque es necesario que ellos, nuestros hermanos de la calle, dejen de ser invisibles; es necesario que los más afortunados los ayudemos a salir del foso en el que cayeron intencionalmente o no; es necesario que más niños como José regresen a casa. Pero también es necesario que hagamos visibles a sus benefactores, que trabajan con la uñas para brindarles raticos de alegría, en un país que no da tregua a la economía de ningún bolsillo.

La noche de ese jueves, conocí a un grupo de superhéroes que nace en las entrañas de la ciudad; unos que llevan una sonrisa como escudo; ángeles vestidos de azul que obsequian alimentos y ropa en la ribera de El Guaire, en las comunidades bajo los puentes, en las calles oscuras y frías; que nos muestran los rostros de los más vulnerables, pero además los acarician y ponen en ellos una sonrisa. Héroes que alzan la voz ante la injusticia y que dejan el alma en la noble labor de hacer sentir amados a aquellos que no percibimos, y que viven bajo nuestros pies: justo donde NO deben estar.
Los nombres de los personajes reseñados en este artículo fueron cambiados para proteger su identidad.