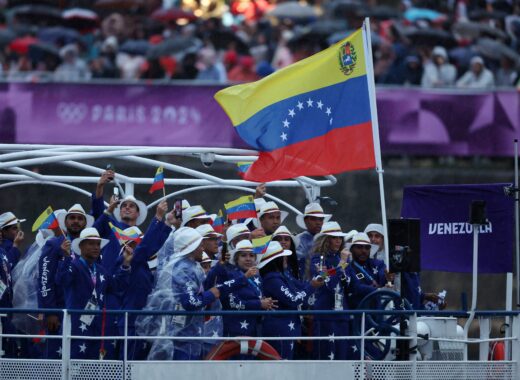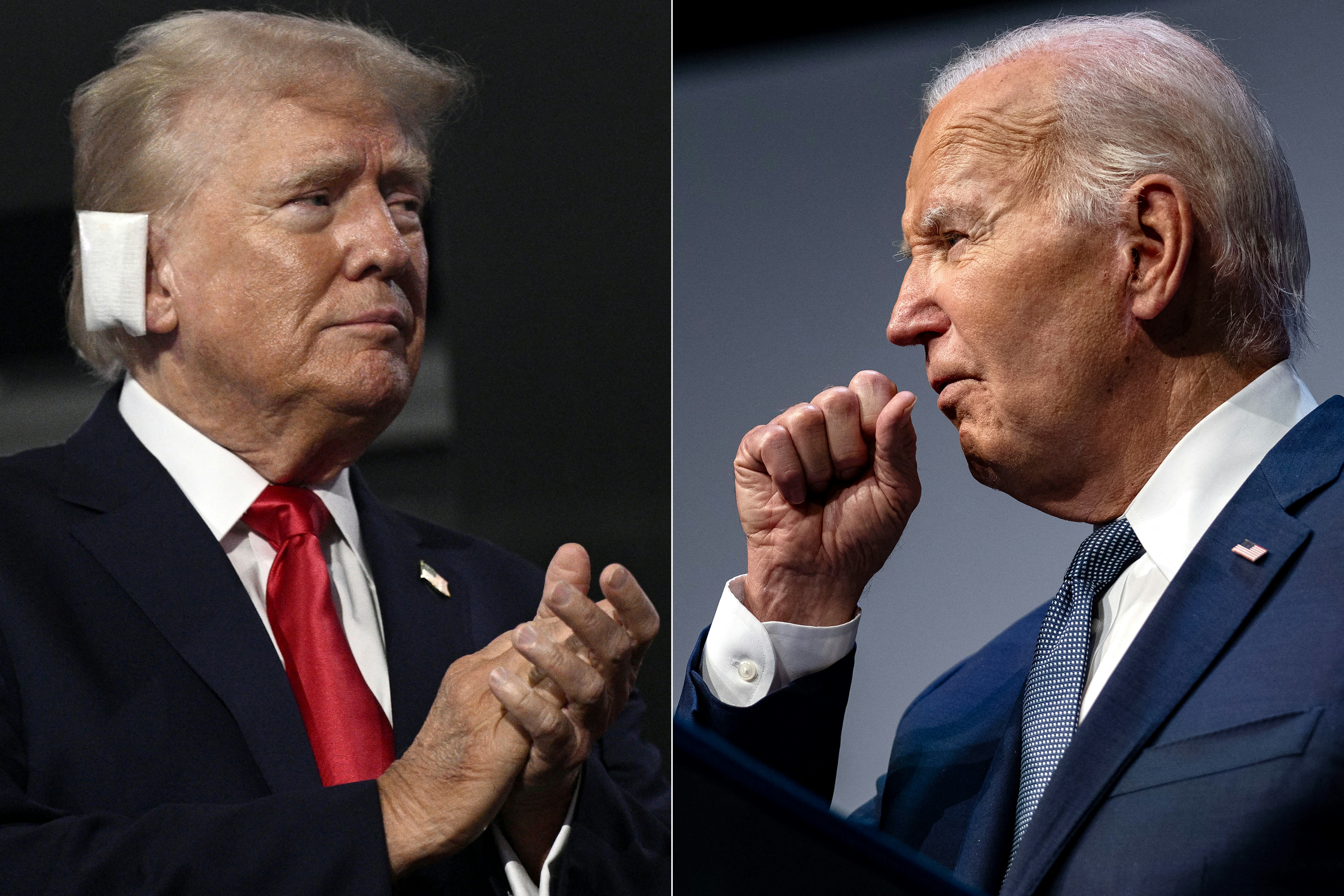El destino tiene sus razones que el corazón desconoce. Rogando por una entrada para los partidos de Venezuela -por la vía legal era imposible-, una amiga con conexiones me llama desde el Brígido Iriarte: vente, te conseguí una. Horas más tarde se confirma lo que ya vivimos en la Copa América 2007: la mayoría de los boletos del Preolímpico se repartieron entre empleados y personas afines al Estado. Adentro del recinto una casi adolescente de protocolo me habla de la saturación en el estadio. Los tickets no están numerados. «Suerte si consigue un asiento», dice y se ríe.
El regreso al coso del Paraíso marca un nuevo golpe emocional. Antes del Venezuela-Paraguay, mis últimos recuerdos son los de un estadio que recibía partidos de primera, mientras se tapaban con sábanas a las familias que hacían vida allí mismo. Los baños no servían… la escena podía resumir al país. Ahora, Servando y Florentino daban un miniconcierto, mientras los presente coreaban cada letra. El clímax llegó, cómo no, con «Una fan enamorada…». Da la impresión, por el retumbe del coro entonado por el público, que en el juego había más mujeres que hombres.
El despliegue de luces y el cierre con una explosión de fuegos artificiales preciosa, me hizo viajar a los años 90, cuando fui varias veces para comprobar las distancias entre cámaras y campo, en una investigación sobre cómo mercadear y mejorar las transmisiones de fútbol local. Este contenido derivaría en una tesis que perdí por tantas mudanzas. Tiempos de papel y encuadernación. Cualquiera que estuviera en el Brígido por primera vez -y estoy seguro de que muchos lo estaban- no sospecharían de que alguna vez la máxima asistencia eran los cuatro periodistas que seguían el torneo y las barras.
¡Valiño, llama al VAR!
El destino también quiso que me tocara ver el partido con una peculiar barrita, en la que se distinguían las personalidades más disímiles del mundo. Un hombre de unos treintaypunta ya estaba ebrio hasta antes del choque y pedía «huevos» a los jugadores. Mucho más atrás se distinguía a la familia de un jugador, con el apellido del chico en sus camisetas y más próximos, un grupo de jóvenes que parecían más entusiasmados en ver sus celulares que en seguir la trayectoria de la pelota. «¿Qué pasó?», se preguntaban cada vez que el estadio hacía eco de una aproximación. Todos coincidían en algo: la culpa del resultado la tenía el arbitraje.
Pero fue el hombre alicorado quien emitía los gritos más divertidos. El que más repitió: «¡Valiño, llama al VAR!». Se fue convencido, y de hecho lo explicó a viva voz, de que el entrenador de la selección venezolana no hizo el trabajo. «Debía apretar más, ¡no llamó al VAR!», repetía. Yo me preguntaba cómo había llegado a ese estado de embriaguez, si cada polarcita costaba «dos-dolita y medio». No deja de ser gracioso imaginar un sistema que le permitiera a los técnicos hablar con los árbitros del Video Assistant Referee. Algo así como el teléfono rojo, que no era teléfono ni rojo, pero esa es otra historia.
La realidad es que en el campo solo había un equipo: Paraguay. La superioridad de esta selección fue notable. Primero, desde lo físico, y después desde lo técnico. Solo una portentosa actuación del portero Samuel Rodríguez permitió que la despedida de la selección venezolana fuera decorosa. El propio Ricardo Valiño lo aceptó desde su discurso físico. Comenzó protestando la más mínima jugada al cuarto árbitro. Terminó sentado con su cuerpo técnico, ejecutando cambios para dar minutos más que para revolucionar la dinámica.
A Paraguay le bastó con impedir en el primer tiempo que los que más saben jugar con la pelota, no se encontraran. En el segundo, que el cansancio, el desgaste, hiciera lo suyo. Así, David Martínez, Telasco Segovia y Matías Lacava despertaron aplausos más por movimientos individuales que asociativos. Jovany Bolívar fue una isla. La frustración fue tan evidente, que a los 70 minutos ya el encuentro estaba liquidado. Las piernas venezolanas flaqueaban y la Albirroja tampoco hizo demasiado por abrir la herida del anfitrión. Aún así pudo anotar dos o tres goles más. Solo la alegría de los cantos de la barra brindaba cierto aire festivo.
Diego Gómez Amarilla (compañero de Lionel Messi en el Inter Miami y goleador del torneo) y Marcelo Pérez (delantero de Huracán), fueron los responsables de los goles. Pero el logro es de conjunto. Si bien la pólvora mojada de Iván Leguizamón estiró la esperanza, los dirigidos por Carlos Jara Saguier primero molieron a golpes la mitad del cuerpo Vinotinto y después, con una combinación de derecha-izquierda, lo enviaron a la lona.
La celebración del cuerpo técnico en el segundo gol, denotaba cierta complicidad. Como si hubieran insistido en presionar ese espacio, entre defensa y arquero, para crear una oportunidad. La falta de timing y comunicación entre Rodríguez y Andrés Ferro nos devolvió al autogol de Carlos Vivas ante Argentina. Estos tantos que parecen obra del infortunio son los que marcan una gran diferencia entre el querer y el ser. Venezuela quiso, pero no pudo ser.
En los minutos finales, el fanático que pedía «huevos», trataba de bajar su borrachera con una ración de tequeños. «¡Paraguay, Paraguay!», decía en tono burlón mientras mojaba su comida en una salsa rosada. Una adolescente gritaba que los paraguayos eran unos llorones y que debían irse a «jugar muñecas». No debe ser fan de Taylor Swift, pensé. Salimos caminando en silencio rumbo a Hua Yuan, ese restaurante de comida china en el que el con el ya fallecido Antonio Guerra, terminamos de delinear nuestra tesis sobre el fútbol venezolano. En los agradecimientos aparece «Glaí», como bautizamos a a chica que nos atendía en la barra.
La cerveza está helada y a undolita. Me sorprende el buen estado en el que se encuentra el local. Ha resistido el tiempo. Me pregunto si el Brígido -que vive su enésimo resurgir- lo hará. Recuerdo a mi querido Italchacao que ya no existe. Tampoco Guerra. Me tomo la última birra en su nombre. Pienso en estos chamos de la Vinotinto, todos talentosos que juegan para un país en el que no sabes qué es ilusión y qué verdad. Ojalá no les pase lo que a otros, ojalá no pase lo de siempre.