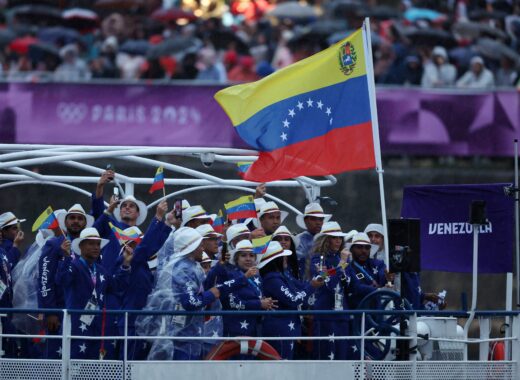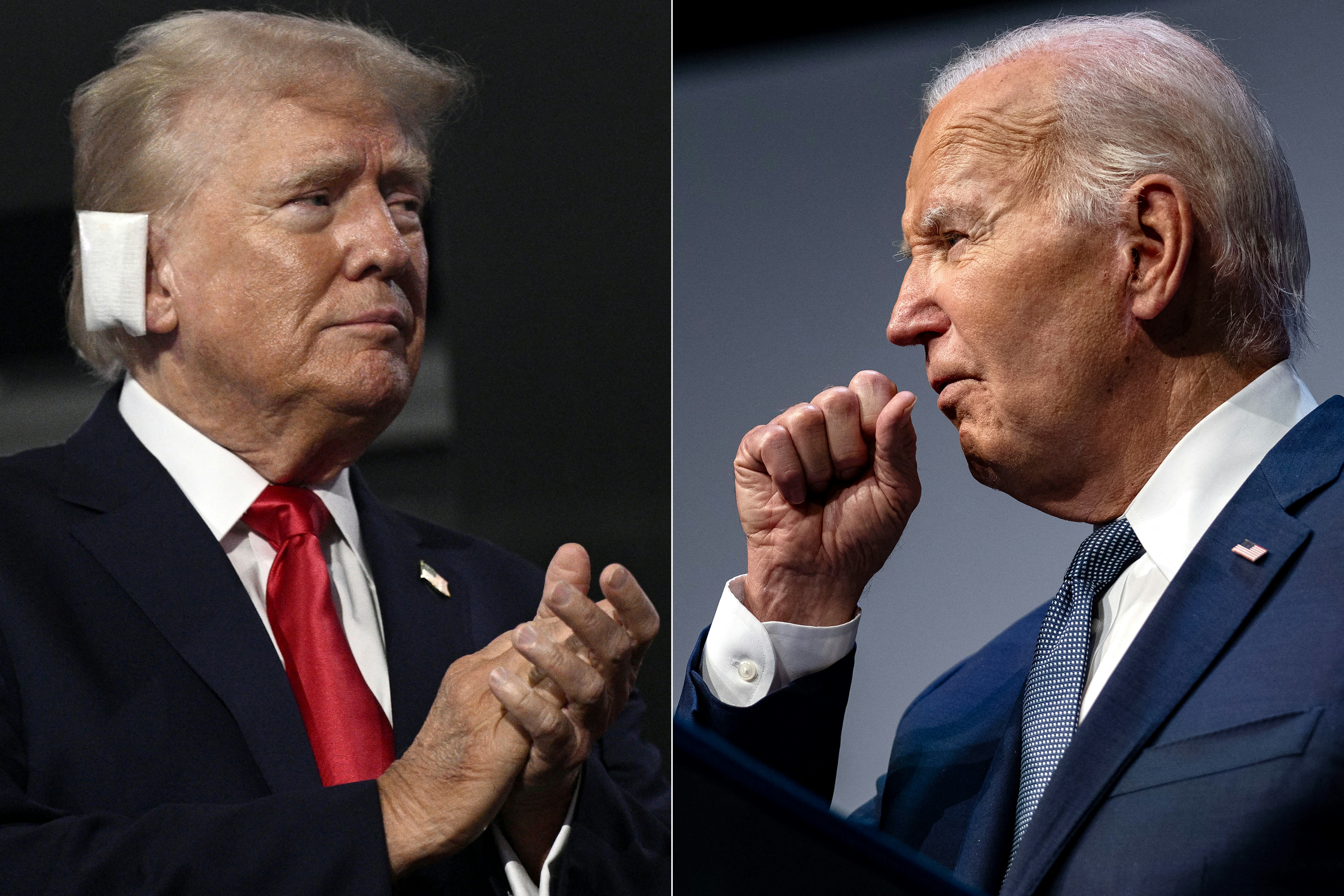Que son tiempos difíciles para el pensamiento crítico, todos lo sabemos. La posverdad, impuesta desde la emoción que desplaza a la razón, se ha apoderado de cualquier dicurso. El análisis que antes valorábamos tanto se ha desdeñado. Ahora todo pasa por si hay afinidad entre el que opina y lo que el consumidor quiere escuchar.
Aunque el término de posverdad se ha utilizado más en el debate político, económico y ambiental, realmente ha permeado cualquier actividad que se preste al debate, eso incluye al deporte, claro está. Hace días, en el Preolímpico que se juega en Venezuela, pasó algo que lo ejemplifica a la perfección. Venezuela empató en el último minuto gracias a un polémico penal sancionado a Argentina. De inmediato, en las redes sociales comenzó una encarnecida lucha por imponer una narrativa.
Desde Argentina, los mismos narradores y opinadores que durante el Mundial apelaron a la emoción para mantener los ratings de lectoría y encendido, los mismos que te gritaban que el resto del mundo «no lo podía entender» -porque el SENTIMIENTO argentino por el fútbol no es comprensible para el resto de mortales, según ellos- pedían ahora objetividad. Y esa «objetividad» tenía como fin imponer la idea de que el penal había sido sentenciado para favorecer a la Vinotinto, por la localidad.
Por otro lado, para la mayoría de los venezolanos, se trataba de una falta clara. Había contacto en el área y por lo tanto la discusión era baladí. El «Te lo juro por mi madre» que soltó el lateral izquierdo René Rivas, en un intento por convencer al juez principal de que había recibido un codazo de Gonzalo Luján, se hizo viral. La jugada es de interpretación y por eso el VAR llama a Augusto Aragón (ECU), para que la revise. El final ya todo lo sabemos.
Hay algo muy paradójico en este desenlace, porque desde la celebración del pasado Mundial, con la merecida coronación para Messi y compañía, quedó establecido, al menos para Latinoamérica, que ese tono debía ser el modelo a seguir: el grito desgarrador, el llanto en plena transmisión, el mensaje nacionalista, los textos hipertrofiados. Cualquier otra cosa diferente a eso es una traición a la patria. Se ha extendido tanto que ahora es necesario grabarse en la celebración para dejar prueba de que, en efecto, sientes al igual que el fanático, el mismo amor por la selección. O subir a las redes fotos con la camiseta puesta.
El resultado de lo anterior es que se borraron las fronteras. Aquel que debía servir de alcabala y pausa, que enseña, que orienta, es uno más. «Uno de los nuestros», piensa el ciudadano de a pie. Se abandona el punto de vista diferente y se unifica el pensamiento. Estamos lejos de saber hacia dónde nos lleva esto. Debemos sumar, además, que cada día se lee menos en medios deportivos y las pantallas y videos dominan el consumo del usuario.
Sin embargo, desde el asalto al Capitolio estadounidense de los seguidores de Donald Trump, a los enfrentamientos entre barras, hemos visto las consecuencias del descarte de los discursos moderados, que ponderan los elementos disponibles en lugar de prender las antorchas. Porque si solo apelamos a la emoción, no nos debería extrañar que algún fanático profiera insultos racistas como sucedió el pasado jueves. Aunque luego los medios de comunicación nos lavemos las manos.
Es normal que desde el poder, desde las federaciones y ligas, directivos impulsen tal emocioalidad. Son los más beneficiados con el uso de narrativas y posverdad. Lo bueno será gracias a ellos y lo malo, culpa de la envidia y las conspiraciones. Los técnicos no escapan de ello. Basta ver cómo habla un gran jugador, como Javier Mascherano, desde que asumió el puesto de entrenador.
En esta vorágine, no queda más que agradecer cuando te gritan: ¡Soy más Vinotinto que tú!