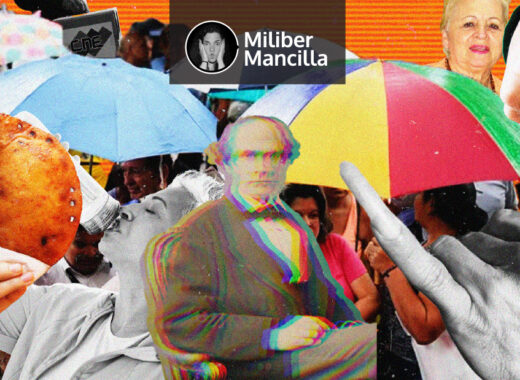A los 9 años mi mayor preocupación era poder llegar vivo a los 11. “Un asteroide acabará con el mundo en el año 2000”, repetía en 1998 el conductor de “Ocurrió Así”, Enrique Gratas, un señor al que le tenía tanto respeto como a Porfirio Torres, el locutor de “Nuestro Insólito Universo”.
Entre los cuentos macabros que oía en la televisión y la radio terminé creyendo en la Niña Vampira, el Satanás guatemalteco y, por supuesto, en el Chupacabras. Crecí siendo un niño que se asustaba cuando oía la armónica de “El Amoladoooor” y cuando veía cómo Tyanny se interponía entre el amor de Roxana y Servando en “De Sol a Sol”. Pero todos estos villanos se quedaron en pañales cuando conocí al más grande y mediático de todos: Hugo Rafael Chávez Frías.
Antes de que la Quinta República se instaurara, yo solo sabía que Salas Römer era “el bueno” y Hugo era “el malo”. “¡Coño de la madre! ¡Ganó Chávez!”, dije por primera vez a los 9 años de edad y mi mamá no me voló los dientes. Cuando cumplí 10 años ya tenía licencia para decir groserías abiertamente. Las aprendía viendo “South Park” y “Aló Presidente”. Chávez me parecía mejor animador de TV que político. Me hubiese encantado verlo en “Los Sábados de Hugo”, “Chaverísimo” o “Chávez tipo 11”; pero no, él quería un espectáculo más grande.
El mundo no se acabó en el 2000. Pude estar tranquilo hasta que salió a la luz la profecía maya que reprogramaba el Apocalipsis para 2012. Porfirio Torres seguía narrando las tétricas historias de “Nuestro Insólito Universo” y unas peores: las cadenas presidenciales. Ahora los anuncios importantes del Ejecutivo los hacía el mismo hombre que advertía la presencia de platillos voladores en el Ávila y barcos fantasmas en el Caribe.
El terror se apoderó de la cotidianidad. Los 5000 mil bolívares con los que compraba en la cantina, pasaron a ser 5 bolívares “fuertes”. El Escudo Nacional ahora tenía que dibujarlo con la cabeza del caballo mirando a la izquierda, y para hacer la bandera con papel lustrillo debía recortar una estrella extra. Además, al membrete de los trabajos debía agregarle “República Bolivariana de…”.
A los 12 años mi preocupación ya no era el fin del mundo, sino perder la virginidad. Nadie me paraba bolas, pero Chávez me enseñó a manejar mi frustración. En medio de una adolescencia de amores no correspondidos y elecciones en las que “El Comandante” salía victorioso, crecí sabiendo que no siempre se podía ganar.
Tiempo después, fui yo quien le dijo “No” a Chávez, junto a las otras 9.002.438 personas que votamos en el referéndum consultivo en contra de la reforma de la Constitución en 2007, con la que Chávez buscaba atornillarse en la silla. Es ese entonces yo tenía 18 años, el doble de la edad que tenía cuando dije “¡Coño de la madre! ¡Ganó Chávez!”.
Esa vez perdió, aceptó que la oposición había tenido una “victoria de mierda”. Él no se quedó con esa y, como buen tramposo, se jugó las cartas para alcanzar la reelección indefinida, como si realmente fuese inmortal. El poder lo envició, como a mí los ansiolíticos. Equaliv, Sedival, Paxil, Ipran, Rivotril, las golosinas que me volvieron invulnerable a la alegría o la tristeza.
Nada me conmovía ni me emocionaba. Era la mejor manera de sobrevivir a un país en el que los homicidios son números y no personas, en el que la vida vale lo mismo que el celular que cargas en el bolsillo, en el que todas las semanas se despiden seres queridos en Maiquetía o en el cementerio.
Hoy tengo 28 años, el triple de la edad que tenía cuando dije “¡Coño de la madre! ¡Ganó Chávez!”. La escasez de medicamentos y el alto costo de los vicios me han hecho tener que enfrentar la situación estando sobrio. Mi mayor prioridad, además de terminar de perder la virginidad, es encontrar la manera de reconstruir el país sin alimentar esa fantasía de “este gobierno sale a punta de plomo”. Yo no sé manejar una ametralladora y tampoco sería capaz de matar a nadie, a menos que esté jugando Resident Evil.
El humor es el arma con la que he aprendido a afinar mi puntería. Una cosa es que la situación de Venezuela no dé risa, y otra muy distinta es que tengamos que dejar de reír. ¿El país no está para chistes? Yo creo que no está es para malos chistes. Que en tu casa no haya agua y afuera esté lloviendo, es un mal chiste. Que la quincena te dure quince segundos, es un mal chiste. Ser un país rico y tener la mayor inflación del mundo, es un mal chiste, y esperar a que salga en Gaceta Oficial que vivimos en dictadura es el peor de todos los chistes.
¿De qué sirve estar las 24 horas del día sumergidos en un sentimiento de impotencia y frustración ante algunos problemas que se nos escapan de las manos? Hay que saber movernos hacia adelante, pero no con los músculos contraídos por la arrechera.
El humor no es evasión, es reflexión. Es el único lenguaje con el que algunos aprendimos a decir verdades, el sustituto del Ipran, el Lexapro y los demás antidepresivos que no se consiguen.
Los comediantes son un problema serio para los gobiernos del mundo. El humor le da una patada en el ego al poder, lo muestra vulnerable, lo desnuda. Hoy, a pesar del cóctel de amargos sentimientos que nos embargan, debo volver a mi oficio, el que me gusta y por el que me pagan: hacer reír.
Creo que hablo por muchos de los que se dedican al entretenimiento cuando digo que, aunque no sea fácil, seguiremos intentando hacer nuestro trabajo incluso en los días en los que se nos acaban las endorfinas.
Venezuela se puede quedar sin petróleo y sin misses, pero no sin el buen humor. El único recurso natural renovable que no ha podido regular el gobierno. El humor crítico es uno de los puntos débiles del poder. No en vano hay tantos presos políticos como comediantes censurados. En esta guerra yo elegí esta subestimada trinchera en la que cambiamos el plomo por carcajadas para combatir el mal chiste de la dictadura.