Leer no es solamente leer
Si usted llega a un sitio y encuentra al entrar o por el camino un módulo de información, ya sabe, de entrada, que el que debe informarle lo hará de mala gana.
Si usted llega a un sitio y encuentra al entrar o por el camino un módulo de información, ya sabe, de entrada, que el que debe informarle lo hará de mala gana.
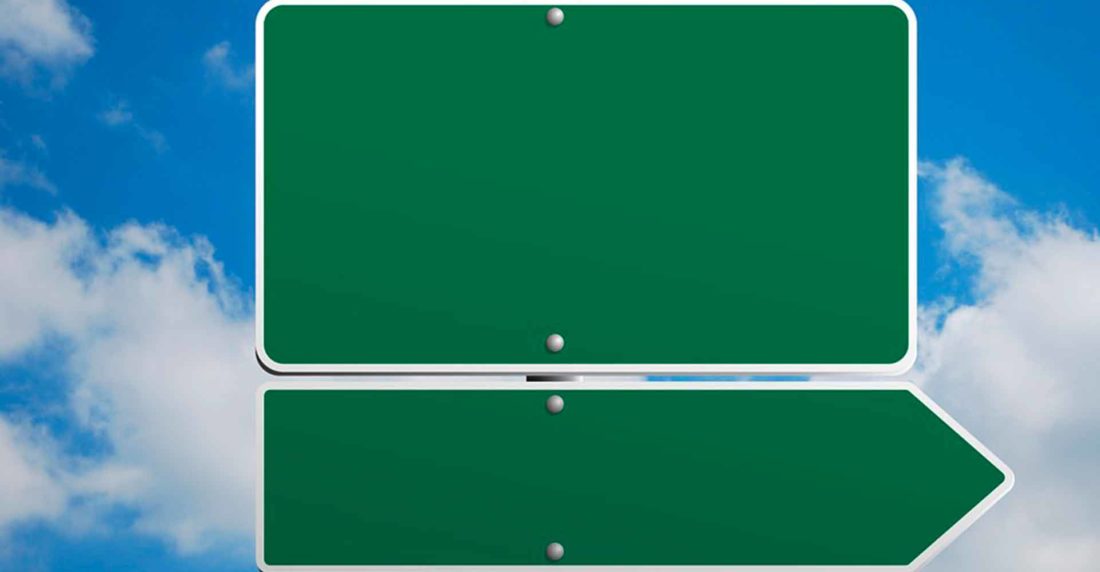
Leer no es solamente leer un libro, una revista o un tuit. Leemos todos los días en la calle. Leemos, por ejemplo, carteles, avisos, señales, indicaciones. O se supone que los leemos. Digo, en caso de que estén para ser leídos.
En estos días he frecuentado el famoso Cubo Negro por razones de trabajo que no vienen al caso. Todo bien en la entrada y todo bien durante la estadía; el inconveniente estuvo en la salida.
La primera vez que me dispuse a salir, me encontré con que en aquel sótano no había ni un cartel que me indicara la ruta hacia la luz del mundo exterior. Tampoco, antes de montarme en el carro, encontré nada que me indicara si en el sitio había una taquilla de pre-pago. Queda claro que los administradores del estacionamiento te dejan a la buena de Dios, y lucubro que te dejan a la buena de Dios, no sólo por descuido, sino porque suponen que uno ya conoce el estacionamiento. Suponen quizás que, como aquel edificio es principalmente de oficinas, todo el mundo es baquiano allí y que, en consecuencia, nadie necesita un cartelito que le indique la salida. Ya lo he dicho en otras ocasiones: yo creo que vivimos en el país de los baquianos. Acá lo damos todo por asumido, y todo lo sabemos. Si el otro no está al tanto, que se joda, porque yo sí lo estoy. O creo que lo estoy. Creemos sí, que somos los de la experiencia, los que estamos en la movida, los que sí sabemos cómo es todo. Y que los demás (que posiblemente piensan de ellos mismos lo que usted piensa sobre usted), son unos absolutos mentecatos. Y por supuesto, el mentecato es objeto de burlas, pero también, objeto de dominio.
Es como si no tuviésemos un concepto claro de obediencia a la norma, a la regla o a la ley, sino más bien una idea más o menos confusa del poder personal. Yo soy el que tengo el poder, yo me guardo la información, tú te jodes y me obedeces. La obediencia no se dirige a una abstracción (la ley) sino hacia la autoridad (la persona), lo cual resulta bastante primitivo.
Creo que todo esto se traduce en una casi total indiferencia o displicencia ante el texto informativo urbano. No leemos indicaciones, o lo que es peor, no les hacemos caso. Las tenemos enfrente y las ignoramos. Pero no sólo eso, sino que además construimos ese tipo de textos (las indicaciones, los avisos) de manera burda, descuidada, porque poco o nada nos interesan la información y menos su estética Cualquier papel es bueno, escrito a mano, con errores ortográficos, en la letra que sea, el tamaño que sea y, además, mal puesto en el lugar que sea. No sabemos leer avisos, no importan tres pitos leerlos, y nos tiene sin cuidado construir o fabricar o manufacturar buenos avisos.
De hecho, cada vez más los buenos avisos se van perdiendo. Y ahora me refiero, por ejemplo, a los nombres de los lugares, de los negocios. Son cada vez más horrendos los avisos de las panaderías, de las charcuterías, de las peluquerías, de las zapaterías y de las tiendas de ropa.
Domingo Michelli, en su libro Tristicruel, nos recuerda esa pérdida de los viejos letreros justamente en el relato «Adiós letrero». Acá, el narrador cuenta de un cartel de autolavado que había visto en su infancia y de la fascinación que éste le producía. Aquel letrero se movía con la brisa e irradiaba destellos, porque estaba hecho de escamitas brillantes de colores azul, amarillo y plateado. Allí había, sin duda, un deseo de belleza o, por lo menos, una información embellecida, una conciencia estética, digamos, del negocio o de la marca. Hacia el final del relato se nos presenta el letrero años después: «Estaba todo desconchado, no tenía ningún brillo ni color, tampoco se movía con la brisa. Estaba todo marchito y manchado de smog». Y luego: «Ese letrero devaluado le ponía precio a los recuerdos». Me parece ver acá la relación entre el aviso y la memoria, entre la lectura y la memoria, entre lo que permanece en nosotros como producto de la lectura y de la escritura que está en nuestra ciudad, que forma parte de nuestra ciudad. Los nombres de los cafés, los nombres de los restaurantes, de los negocios, esos nombres que son mapas de lo urbano, mapas de nosotros mismos. También, me parece, tenemos allí una muestra de ese progresivo deterioro de la estética de la lectura y del interés hacia el texto de la calle.
Por supuesto, las ciudades nunca paran de mutar, pero lo que me preocupa es, en este caso, el lugar cultural hacia dónde mutan nuestras escrituras de la ciudad. Pareciera que cada vez nos importa menos el acto de leer la ciudad, los avisos, las direcciones, las indicaciones, de leer la cultura ciudadana. Somos baquianos, los sabemos todo por anticipado, nadie necesita decirnos qué tenemos que hacer porque somos expertos. Si usted llega a un sitio y encuentra al entrar o por el camino un módulo de información, ya sabe, de entrada, que el que debe informarle lo hará de mala gana. «Acá viene otro perdido que no sabe nada de nada», pareciera decirle con la mirada mientras le responde cualquier cosa. También, por supuesto, podrá simplemente, con gesto de hastío, indicarle con un dedo hacia una pared, como diciéndole: «La información está allí, idiota. Le pasaste enfrente, ¿no la viste?» Y es que todos somos culpables. Usted, realmente, no se ha fijado que allí estaba la información, y el otro (o la otra) tampoco tiene la mejor actitud ante su necesidad de ser informado. También, por supuesto, cabe la posibilidad de que el aviso no sea lo suficientemente vistoso para ser captado de entrada, pero eso no le importa al otro.
Así, en parte, leemos. Porque si bien se dice que somos lo que leemos, también es cierto que leemos del modo que somos. En este país, donde nuestros gobernantes no escuchan a nadie porque sólo ellos saben lo que es bueno para el «pueblo», en este país donde más de una vez Chávez Frías se burló de los profesionales, en este país donde al parecer cualquiera puede ser ministro y hasta presidente, pues, por supuesto, se toma la lectura como cualquier cosa.
Si poco caso hacemos a los letreros, si los tomamos a menos, si ni siquiera los usamos en los estacionamientos, ¿qué se puede esperar de la obediencia a la Constitución, del conocimiento de la misma y de la aplicación de las leyes que en ella se encuentra? Pero es que así, no necesitamos saber nada. Ni carteles ni constituciones nos dirán qué hacer con nuestra vida pública y menos con la privada. Hacemos lo que mejor nos parece. Pero a veces, uno hace algo porque le pareció que así estaba bien, pero al final aquello terminó siendo lo contrario, algo que uno no quería. Aceptar ese error, lo sabemos, resulta muy difícil, sobre todo para quienes no necesitan leer o aprender nada… porque ya lo saben todo, y porque, sabiéndolo todo, se agarran el poder y el país para ellos.