Abrir las piernas: aunque cueste la vida
Solo las mujeres comprenden qué se siente visitar al ginecólogo, sentarse en su silla, abrirle las piernas mientras el médico husmea muy adentro
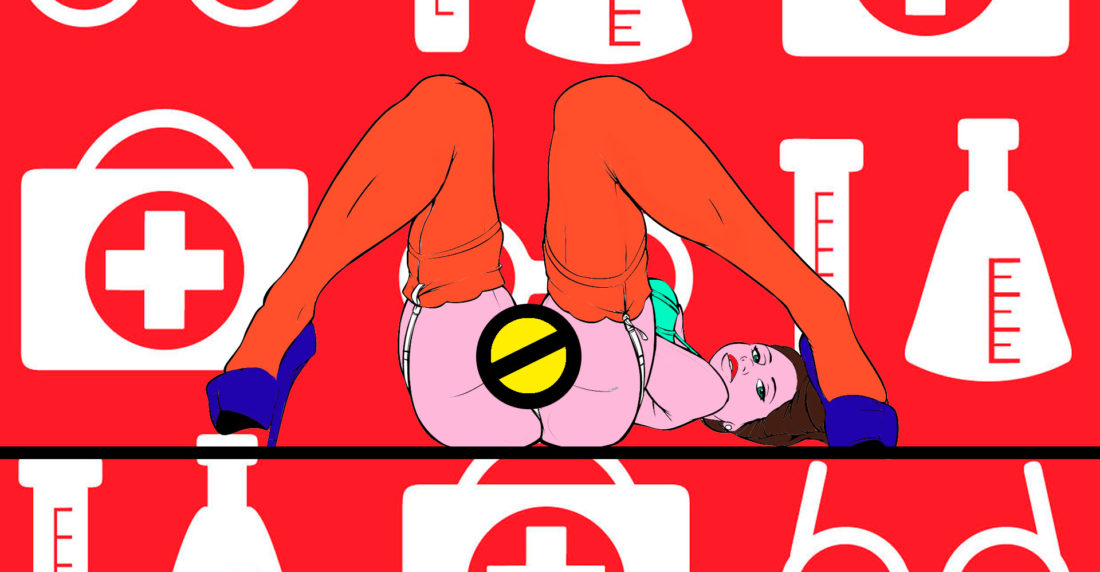
Solo las mujeres comprenden qué se siente visitar al ginecólogo, sentarse en su silla, abrirle las piernas mientras el médico husmea muy adentro
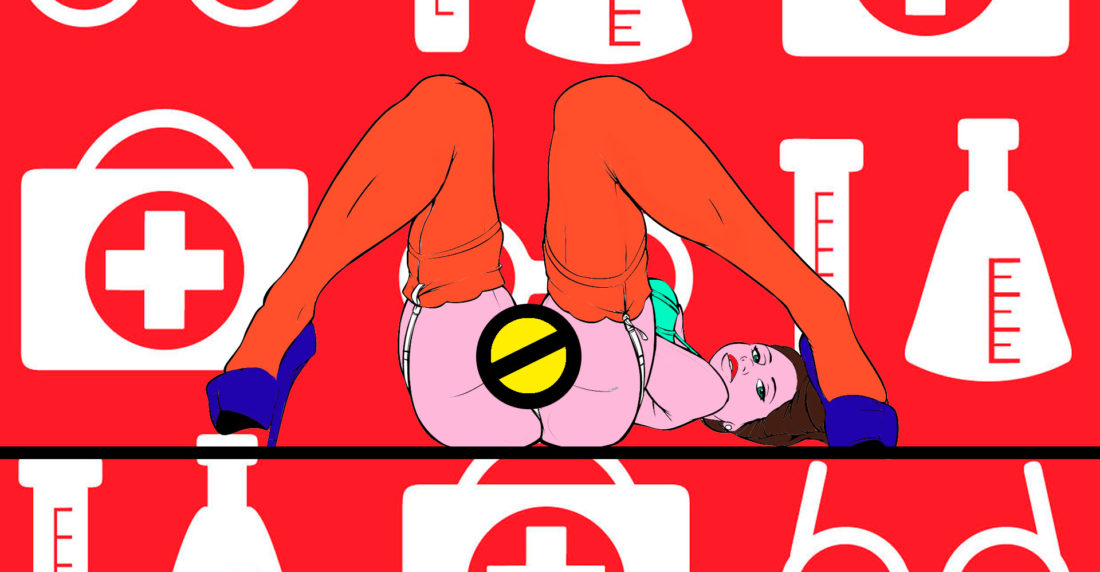
Cinco horas de espera para quince minutos de consulta. Mucho. Demasiado.
Debo advertir que mi ginecólogo es además obstetra y especialista en fertilidad. Somos en su reino de temperaturas nórdicas una faunilla de variopintos anhelos y angustias.
(…)
El doctor comienza a atender a golpe de nueve de la mañana, pero la lista de espera arranca su primera línea a las siete. Dado que llegué a las ocho y media ya hay varias pacientes por delante. En algún momento soy la única sin barriga, también la más vieja.
Por la sala suelen transitar caballeros. Sabemos que están ahí para pruebas de fertilidad o acopios destinados a una inseminación artificial. Cuando los convocan supongo lo obvio: que van a un cuartico repleto de revistas porno. Salen con una mueca que intenta trasmutar el sube y baja al que amarraron miedos, vergüenzas y un inevitable placer.
Algunas están acompañadas por sus parejas, otras llevan a un pequeño como trofeo que muestran al equipo que lo hizo posible. La mayoría acude sola. En medio del hartazgo se atajan retazos de conversaciones telefónicas: «quería quedar embarazada pero esto de tener trillizos es embarazoso»; «si cuesta tanto conseguir champú, no sé cómo voy a hacer con los pañales, aunque ya tenemos guardados cincuenta paquetes de distintos tamaños, tú sabes, por si acaso el país no se arregla de aquí a unos meses»; «mi esposo me pregunta a cada rato que cómo sabremos si mis óvulos son de calidad»; «Pilar, la de Joseíto, esa se va a Cuba a raspar la tarjeta, tiene un amigo en el banco y le arregló todo»; «hoy por fin sabré si son hembra y varón, dos hembras, dos varones».
(…)
Tras diez años con el mismo ginecólogo, conozco la dinámica. Por eso llevo equipaje de campamento: grueso chal, agua, chocolate, cargador para el teléfono y varios libros. En medio de la voluntaria detención juro que buscaré un consultorio estrictamente dedicado a exámenes de rutina. Pero un año después me pillo en el mismo soliloquio. Soy fiel hasta con el peluquero.
Una vez se abren las puertas y la enfermera me llama, no acaba el calvario. Viene desvestirse, la pregunta sobre cuándo fue la última menstruación y la balanza que contabiliza añosos males. Ya de piernas abiertas —con taquicardia en los poros— hay otra espera. Puede ser breve, pero también muy larga. Por fortuna el ventanal deja ver el valle, la mañana amarilla que vino del Sahara. Todo el tiempo se ruega que no aparezca una paciente con contracciones. Me ha ocurrido: el doctor en la puerta y la llamada que anuncia la emergencia. Venga vestirse, volver a la sala de espera, rechinar los dientes, esperar, ver un repetidísimo capítulo de Friends.
En el catre ginecológico ocurren raras conversaciones. Años e intimidades compartidas las permiten. Mientras arranca un trozo de vagina —juran que no duele, pero si duele y es una invasión al alma—, el galeno habla de libros, la situación del país, como si tomásemos café. Luego el ecograma transvaginal comienza siendo el más preciado sueño erótico: un tubo gigantesco con gel. Pero está helado y uno sin derecho a fantasear ni moverse. La pantalla arroja lo que se cree diáfano: el ovario derecho, el izquierdo en plena ovulación y un etcétera que se acata desde la pura fe. Con suerte la abstracción de la salud ha mostrado su primera benevolencia: «por aquí todo bien».
Aún habrá que esperar el temido Papanicolaou, portador de verdades absolutas que caducan en doce meses, que somete a un atisbo de otra calaña: quince días más para un diagnóstico que acorrala en una soledad imposible de compartir. Las mujeres somos portadoras de una salud siempre a media asta, a la intemperie, que renueva sus fantasmas pocos meses después del “visto bueno” ginecológico. No ha habido aún respiro cuando regresa la claustrofobia del cuerpo, el sabernos vulnerables y expuestas al cáncer que a muchas se lleva por delante. Hay algo de paranoia, pero más de cruentas estadísticas.
La enfermera me conduce al consultorio. Allí, escritorio de por medio, las palabras son angostas. Indicación de vitaminas, calcio y si no hay más, pues no hay mas. «Si sale algo en la citología te llamarán. Muchas gracias, saludos, nos vemos en un año».
(…)
Tras la rendija en el vidrio, como si de una taquilla pública se tratase, la secretaria asoma el monto de los honorarios profesionales, a los que deben sumarse previos gastos de mamografía y densitometría ósea, amén de exámenes sanguíneos. Brota exacto hipo al que ocurre en supermercados, farmacias y carnicerías. Qué de bolas —me digo, aunque finalmente la rabia parecerá resignación—, el año pasado costó la mitad; esto es un sueldo mínimo, lo que gana un profesor universitario a dedicación exclusiva, lo que cuestan ocho rolls de salmón, un mercado para una semana. Y bueno, es la salud, son quince minutos atentos a la inflación de un país cuesta abajo, hay escasez de guantes de látex, los médicos se están yendo, aunque el gobierno lo niegue. Pienso en quienes no tienen seguro médico, en aquellas que deben acudir a infames servicios públicos, en mujeres que desistieron de mirarse por dentro confiando en el destino, en adolescentes cuya primera visita —si la hay— es para control de embarazo. Me repito como un mantra: la salud ante todo, la salud aunque sea un vampiro en faenas desquiciantes, la salud aunque cueste la vida.