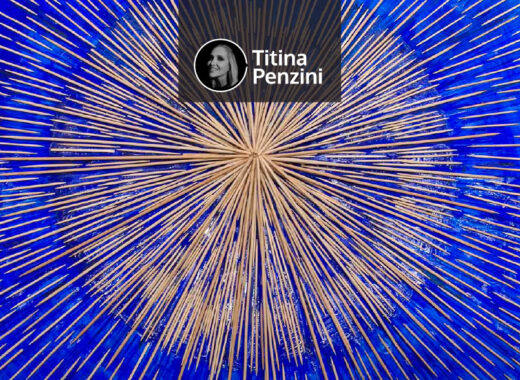Este martes 19 de febrero, el jurado compuesto por el diseñador gráfico Álvaro Sotillo, la artista Dulce Gómez, el curador Rafael Romero y la curadora peruana Geaninne Gutiérrez-Guimarães, fallaron de manera unánime y otorgaron la máxima distinción a Valerio por su “ejercicio de sensibilización sobre la violencia y la opresión a que está expuesta la población femenina venezolana más vulnerable”. Valoraron, además, que la creadora “rescata del anonimato doce casos reales sucedidos en los últimos años, asumiendo la voz de cada una de estas mujeres”.

Mariángela Valerio González nació en Cumaná, el 6 de mayo de 1982. Su familia materna ha sido margariteña por muchas generaciones y, con similar contumacia, la paterna ha tenido arraigo sucrense. Ambos padres se formaron como agrónomos en el Instituto Universitario Tecnológico de Cumaná. Allí se conocieron. Tras graduarse, trabajaron por años en la agronomía, pero esta especialidad se hizo inviable en Venezuela y lo dejaron. El padre se dedicó a la docencia universitaria.
La pareja tuvo dos hijas. Malú es la menor. Las niñas empezaron la primaria en
Cumaná, pero la terminaron en la Gran Sabana, en una escuela rural en El Paují, en la frontera con Brasil, que constaba de tres salones, un grado para dos cursos.
–Mis padres –cuenta Malú- estaban en una búsqueda espiritual. Un buen día decidieron hacer una pausa. Alquilaron nuestro apartamento, vendieron casi todo lo que tenían, renunciaron a sus respectivos empleos y nos fuimos a vivir a la Gran Sabana por un año. Un año increíble. Desconectados de todo. Sin agua corriente, sin electricidad, en una casa al lado del río. Estábamos en los 90, pero era como vivir a principios del siglo. Sin baño. Cocinando con leña. Conviviendo con los pemones. Casi aislados: el transporte entre los caseríos eran los camiones que llevaban gasoil para las minas.
Un acontecimiento terrible marcó esa etapa en la memoria de Malú. “Me hice una amiga, Clarita, hija de una pareja compuesta por un italiano y una margariteña. Vivía como a 500 metros de mi casa, pero teníamos que cruzar un bosquecito para visitarnos. Recorríamos largas distancias en bicicleta. Ella tenía un televisor, porque en su casa había planta eléctrica. Tenía un VHS y como cinco películas. Cuando nos cansábamos de andar en bicicleta volvíamos a ver alguna de las cinco películas.
Cuando mis padres decidieron que había llegado el momento de irnos de allí, me resultó muy triste separarme de Clarita. Yo me fui y ella se quedó. Al año recibimos una noticia espantosa…”.
Clarita había conseguido otro compañero de andanzas en bicicleta. Ese día, el niño iba adelante y en algún momento rozó un arbusto que al agitarse exhaló un zumbido. Detrás de él venía Clarita, quien al instante se vio rodeada por un enjambre de abejas africanas. Nadie sabía que ella era alérgica. Con las picaduras se le inflamó la glotis y empezó a asfixiarse. El niño corrió a buscar a los padres de Clarita y, cuando llegaron, ya no había nada que hacer.
De la Gran Sabana la familia regresó a Cumaná, donde permaneció un año. Tenían otro viaje en perspectiva. “Mi mamá quería hacer la ruta de los libertadores”, dice Malú, quien hubo de interrumpir la secundaria, que recién había empezado. Para financiar el viaje, vendieron el apartamento de la familia. En diciembre de 1996 se lanzaron a los caminos por donde había pasado Simón Bolívar. “Salimos por Colombia, dimos la vuelta a Suramérica y entramos por Brasil. Éramos mochileros la mayor parte del tiempo. Nos hospedábamos en casas de amigos y amigos de amigos”.
A los 14 años, hallándose en Perú, les dijo a sus padres que quería ser pintora. El contacto con la cultura incaica la había impactado en la semana que pasaron en Puno, con un guía que los iba a buscar en su carro y los llevaba a ver monumentos. Con las explicaciones sobre los túmulos, los cementerios, la entrada del sol, la simbología del cosmos y las almas, empezó la vocación de Malú. “No lo tenía claro, pero empecé a dibujar. Y nunca dejé de hacerlo”.
Los padres iban por el sur dando conferencias sobre su búsqueda espiritual. Las charlas eran gratuitas, pero la gente les retribuía con algo. “Viajábamos con lo mínimo. Una mochila para cada uno. Hicimos cosas increíbles”. En ese año, Malú llevaba el pelo rapado. Había empezado a raparse a los 12 años, en la Gran Sabana. Y sus padres no pusieron inconveniente. Luego se tatuó.
En Bolivia estuvieron poco tiempo, en beneficio de la estadía en Chile. “Nos encantó Chile”, narra Malú. “Allí descubrí a una artista francesa feminista que me marcó para siempre. Tenía una retrospectiva en Santiago, que, por cierto, venía de Caracas. Niki de Saint Phale. Todo el Museo Bellas Artes para ella. Me obsesioné con esa exposición.
Iba todos los días al museo y les dije a mis padres que no tenía dudas. Sería artista plástica. Mis padres me compraron unos bellísimos papeles de algodón y pinturas. A partir de ahí, en todas las ciudades donde estuvimos seguí pintando. Al llegar a La Asunción nos recibió un amigo chileno que era pintor. Fue mi primer maestro. Me mandaba a pintar bodegones”.
En Paraguay se les presentó una oportunidad de quedarse, opción que la madre veía con agrado. “Pero mi papá se sentía muy conectado con Venezuela y con su madre”. Regresaron al año, en diciembre del 97. Se instalaron en Margarita, donde alquilaron un apartamento mientras construían una casa que al cabo de un año estuvo lista. Malú terminó el liceo en Margarita y fue al taller de Jhony Salazar. “Cuando empecé con él, no daba clases”, precisa Malú. “Yo era su aprendiz. Lo fui por seis meses. Entonces, decidió abrir talleres públicos y yo seguí con los alumnos que ingresaron. Luego incorporó un escultor a los cursos. Después llegó Roberto Sáez, un argentino que estaba de paso hacia Miami y se quedó unos meses en Margarita. Nos dio clases de dibujo. Ahora es profesor titular de Dibujo en la Universidad de Córdoba. Veinte años después, sigo aplicando las enseñanzas de estos maestros.
En 2000, Luis Marín, profesor de la Escuela de Artes Plásticas Armando Reverón (IUESAPAR), fue a Margarita a hacer una colectiva con alumnos de esa institución en la isla. Malú no estudiaba allí. Estaba saliendo del bachillerato. Pero ya estaba entre los jóvenes artistas margariteños, a quienes el profesor pidió convocar. El propio Marín fue a los talleres de los artistas para escoger las obras. Ocho quedarían seleccionados para la exposición y la mitad recibiría, además, invitación para participar en talleres de la Reverón, en Caracas. Malú, uno de ellos, acababa de cumplir 18 años. El programa se extendió por un año durante el cual Malú estudió pintura, gráfica y dibujo. Concluido el programa, ya era 2001, regresó a Margarita. Armó un portafolio y se postuló a la Reverón, donde entró en 2002. Egresó en 2007, con la última promoción de esa Escuela, que se convertiría en Unearte.
Al año de haber entrado en la Reverón, Malú empezó a trabajar con el textil. “La clave”, establece, “fue mi maestro de Pintura, Víctor Hugo Irazábal, quien nos proponía ejercicios de introspección. Nos decía que mantuviéramos cerca una libreta y contáramos la historia de nuestra vida. Ahí apareció el textil, las abuelas, la madre, las tías… Mi abuela materna hacía manualidades, cosía, nos hacía ropa, tejía cubrecamas y manteles. Nos enseñaba a coser. Mi madre hacía adornos de fieltro para navidad. Nos sentábamos todas juntas a hacer dechados. Con los apuntes entendí que el textil había sido una herramienta que nos unió durante la infancia con mis tías y con mi abuela”. Antes de cumplir diez años, Malú sabía coser y bordar. Y conocía los rituales femeninos asociados a estas labores. En la adolescencia aprendió a tejer.
En unas vacaciones entre semestres, Malú le pidió a su madre, quien los conservaba, que le mostrara sus trabajos manuales. Se los llevó a Caracas. “Todo muy infantil y tosco” asegura, “pero a partir de ahí empecé a hacer esculturas blandas. Víctor Hugo me acompañó mucho. Fue mi mentor. De hecho, la tesis la hice en su taller”.
‘El espacio de mi resguardo’, es el título del trabajo de grado de Malú, una disertación sobre las presencias que definen el concepto de hogar. Naturalmente, fue un trabajo autobiográfico. Su tutor fue Juan Carlos López Quintero.
En los últimos cinco meses de existencia de la Escuela Armando Reverón, Malú fue contratada por la institución para un proyecto de apertura de núcleos en el interior del país. Tendría que viajar a Margarita, Guárico y Portuguesa, censar y convocar jóvenes artistas, llevar talleristas, buscar profesores. “Ese fue”, reclama, “un año maravilloso para la Reverón y entonces la eliminaron… En septiembre de 2007 abrieron los núcleos en los lugares previstos. Todo marchaba de maravilla. Teníamos profesores y estudiantes. Los locales estaban a punto. Y entonces ocurrió algo que cambió mis planes”.
Dos semanas antes de la fecha inaugural, la persona que iba a coordinar Portuguesa renunció. Y Malú fue enviada en su lugar. Por seis meses, le dijeron. Estuvo tres años.
¬–¬Tres años maravillosos, -evoca-. En un pueblito llamado Ospino. El núcleo se estableció en antiguos galpones del Ministerio de Obras Públicas, que rehabilitamos nosotros mismos. Limpiamos, pintamos, tapamos goteras, hicimos baños. Yo tenía 25 años. En Ospino me enfrenté con el machismo descarnado. En Caracas y en Margarita hay un machismo solapado. Pero en Portuguesa viví acoso sin cortapisas. La cultura del llanero que ve una mujer y, si la quiere, la toma. Ella no tiene derecho a decidir.
Los piropos más cochinos los escuché ahí. Hice una primera instalación que se llamaba ‘Yo no soy tu amor’, con objetos textiles, muñecas con grandes orificios entre las piernas, que es como me sentía entre aquellos hombres. Le puse ese nombre porque, cuando iba por las calles, me decían: “Adiós, mi amor”, una cosa que me sonaba horriblemente obscena. Les contestaba: “Yo no soy tu amor”. Me sentía violada con la palabra.
A finales de 2009, cuando la Reverón se convirtió en Unearte, Malú pidió cambio, se fue a Caracas y en 2010 renunció. “La sede de Ospino la cerraron. Abrieron otra en Acarigua. Y todo se desvirtuó”. Malú siguió adelante. Aunque había renunciado a Unearte, había un proyecto vinculado a esta que le interesaba. Se trataba de una iniciativa de investigación y formación con las tejedoras de San Rafael de Mucuchíes, estado Mérida, coordinado por Silvia Fuentes, quien la invitó a participar. Antes de que terminara el año 2010, Malú estaba instalada en una posada en el pueblo más alto de Venezuela y todos los días durante un mes iba a casa de la tejedora Dora Sánchez, quien enseñaba, a Malú y a dos artistas más, a cardar la lana, hilar, teñir y tejer en el telar. Las lecciones incluían paseos por el páramo circundante para reconocer tesoros regados allí. Recolectar raíces, cortezas y semillas para teñir la lana. “Eso también lo sigo aplicando a mi trabajo”, confiesa. “El tinturado de la fibra es maravilloso”.
–La casa de Dora –recuerda- tiene un fogón de leña siempre encendido. Allí hace la comida para su familia y también las mezclas para tinturar la lana. En el mismo fogón se cocinan los alimentos y los tintes para teñir la fibra. A veces venían otras tejedoras, Chepita, María Vicenta… Ellas son un grupo grande. Muy sabias, te van soltando pequeños atisbos que uno debe interpretar. De ahí me fui muy nutrida, pero confundida.
Para esa época, Malú Valerio ya era una artista textil, pero todavía muy apegada a la pintura. No tenía claro cómo iba a integrar el reciente aprendizaje. Tardaría años en comprenderlo. Tras cinco años de reflexión y mucho ensayo y error, entendió que el trabajo con los tintes era un trabajo pictórico, que el color no se iría. Experimentaba un duelo producto de la idea de que dejaría de pintar para dedicarse al textil, que sustituiría una materia por otra. Y ella no quería dejar de dibujar. Debía encontrar una ruta técnica para incorporar el dibujo al tejido y al trabajo con los tintes. Debía lograr la síntesis de sus dos pasiones, el dibujo y el trabajo manual. “Yo misma coso y bordo mis piezas. No lo mando a hacer. Siento regocijo en la ejecución del trabajo manual.”.
Mientras meditaba para resolver su dilema creativo, recorría el país en busca de maestros. “En Zulia observé el trabajo Leixy Uriana tejedora de chinchorros en los telares que comparte con su madre. En Amazonas visité comunidades yekuana para conocer las técnicas de procesamiento del moriche. En el estado Lara, en Tintorero y el Valle de Quíbor, investigué el procesamiento de las fibras de algodón. En Monagas, aprendí con Ramona Romero, maestra artesana que trabaja la fibra de la curagua, un maguey similar al del moriche, pero más fino y delicado”.
En la actualidad, Malú vive entre Lecherías y Caracas. Dedicada solo a su obra. En Lechería vivía su maestra, la artista Gladys Meneses, y cuando esta murió, en 2014, su familia les pidió a Malú y a su esposo, el escultor Prada Colón, con quien se casó en 2011, que se fueran para allá “a cuidar los talleres de Gladys”. Así lo hicieron.
En febrero de 2017, Malú abrió en Lecherías el Laboratorio Permanente de Arte Textil, con actividades los jueves y los sábados. “Recibo mujeres y cosemos, bordamos, tejemos, teñimos, pintamos telas. El programa del taller empieza con un autorretrato bidimensional (básicamente, es un pañuelo bordado), para que las mujeres se borden a sí mismas. “A través del bordado, las induzco a un proceso de autoconocimiento”, explica.

Es lo que ha hecho ella misma desde que empezó a emborronar papeles de algodón en aquel viaje en el que salió a buscar a los libertadores y terminó liberando su propia fuerza creativa. Sus estudios, sus investigaciones, sus lecciones con maestras tejedoras iluminaron el cañamazo de su interior. Malú no se arredró, transitó por sus senderos íntimos y el resultado mereció uno de los reconocimientos más importantes del país.
En unos días se irá de viaje otra vez. El Premio Eugenio Mendoza conlleva una residencia artística de tres meses en el centro ‘Lugar a dudas’, en Cali, Colombia, donde la ganadora desarrollará un trabajo de cara a una exposición individual en la Sala Principal de la Sala Mendoza en 2020.